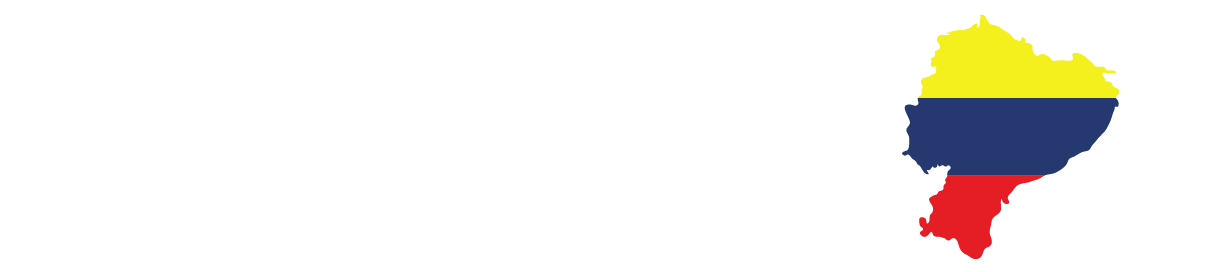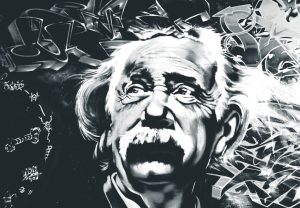Estados Unidos y China en el siglo XXI

“El destino del planeta ya no se juega en campos de batalla aislados, sino en la tensión permanente entre dos gigantes que compiten por comercio, tecnología y poder.”
El siglo XXI no tiene un centro fijo, se mueve al ritmo de la rivalidad entre Estados Unidos y China. No es una disputa bilateral, es un pulso que define el orden mundial y que ya atraviesa la economía, la tecnología, el comercio marítimo y las alianzas políticas. Washington se aferra a su rol de potencia establecida mientras Pekín se proyecta como la fuerza ascendente que busca desplazarlo. Ambos suman cerca del 42 % del PIB global y concentran el 50% del gasto militar del planeta, lo que convierte cualquier choque en un riesgo sistémico.
La competencia se traduce en números gigantescos. El comercio bilateral supera los 600.000 millones USD al año, pero al mismo tiempo está marcado por sanciones, guerras de aranceles y prohibiciones tecnológicas. China acumula reservas de divisas por más de 3 billones USD, mientras Estados Unidos mantiene el control del dólar como moneda hegemónica. La inteligencia artificial, los semiconductores, la energía y la biotecnología son los campos donde se decide quién liderará la cuarta revolución industrial.
En juego está mucho más que el equilibrio entre dos países. Lo que ocurra en el mar de China, en el estrecho de Taiwán o en la ruta del Pacífico afectará a todas las naciones, porque allí pasa el 30 % del comercio mundial. La pregunta que se abre es brutal. ¿Será esta rivalidad el motor de un nuevo equilibrio cooperativo o la chispa de una confrontación global que arrastre al planeta entero?
Orígenes de la rivalidad
El choque entre Estados Unidos y China no apareció de la nada, es el resultado de medio siglo de movimientos estratégicos. En 1972 Richard Nixon estrechó la mano de Mao Zedong en Pekín con la esperanza de dividir a China de la Unión Soviética. Ese giro abrió el camino para que China entrara en la economía global y cuatro décadas después se convirtiera en la mayor historia de crecimiento del planeta. Entre 1980 y 2010 el PIB chino creció a una tasa media cercana al 10 % anual, un salto sin precedentes que sacó de la pobreza a más de 700 millones de personas y transformó al país en la fábrica del mundo.
Ese ascenso no fue neutro. Mientras China acumulaba reservas de divisas superiores a 3 billones USD y se transformaba en el mayor exportador global, Washington comenzó a ver la amenaza de un competidor que podía poner en duda su hegemonía. El discurso de Barack Obama sobre el giro hacia Asia en 2011 preparó el terreno, pero fue Donald Trump quien rompió el equilibrio en 2018 al lanzar una guerra comercial que afectó a bienes por más de 360.000 millones USD con aranceles recíprocos.
Hoy bajo Xi Jinping y Trump en su presidencia la rivalidad quedó marcada a fuego. La disputa no fue solo económica, también política y tecnológica. China se presentó como alternativa al orden liderado por Estados Unidos, y este último respondió con sanciones, restricciones y despliegue militar en el Pacífico, dejando claro que el siglo XXI sería definido por este pulso estructural.
Cifras del poder económico
El corazón de la rivalidad entre Estados Unidos y China late en la economía. Washington sigue siendo la mayor potencia mundial con cerca del 24% del PIB global mientras Pekín ya alcanza el 18% y acorta distancias año tras año. El comercio bilateral superó en 2023 los 600.000 millones USD, lo que convierte a ambos países en socios indispensables y al mismo tiempo en competidores irreconciliables. Esa paradoja sostiene el equilibrio frágil del planeta porque cada contenedor que cruza el Pacífico es también un recordatorio de la interdependencia.
China acumula más de 3 billones USD en reservas de divisas, la mayor cifra del mundo, lo que le otorga un colchón financiero que pocos países pueden soñar. Estados Unidos en cambio controla el dólar, que representa más del 58% de las reservas globales y sigue siendo la moneda de referencia para el comercio energético y las transacciones financieras. Esta dualidad convierte a la economía internacional en un tablero donde ambos ejercen poder de maneras distintas pero igualmente decisivas.
La guerra de aranceles desatada en 2018 afectó a productos por más de 360.000 millones USD y mostró que la interdependencia no elimina el conflicto, sino que lo amplifica. Empresas estadounidenses dependen de fábricas chinas y millones de empleos en China dependen de consumidores en Estados Unidos. En ese círculo vicioso se define si el futuro será de cooperación pragmática o de confrontación que rompa cadenas globales y arrastre al mundo a una recesión sincronizada.
Tecnología y la batalla por los chips
El verdadero campo de batalla del siglo XXI no está en los mares ni en las trincheras: está en un pedazo de silicio del tamaño de una uña. Taiwán Semiconductor Manufacturing Company produce más del 90% de los chips avanzados de menos de 7 nanómetros que alimentan la inteligencia artificial, los misiles hipersónicos, los centros de datos y los teléfonos de última generación. En la isla se concentra la llave de la cuarta revolución industrial y allí se cruzan las líneas rojas de Pekín y Washington.
Estados Unidos intenta blindarse con el Chips and Science Act, aprobado en 2022, que destina más de 52.000 millones USD a subsidiar fábricas y atraer a TSMC y Samsung para producir en territorio propio. China en respuesta lanzó un plan de independencia tecnológica que moviliza más de 140.000 millones USD en subsidios y créditos con el objetivo de reducir su dependencia crítica. El resultado es una carrera desesperada donde cada país busca controlar la cadena de valor más estratégica del planeta.
La disputa no se limita a los chips. Se extiende a la inteligencia artificial con un mercado proyectado en 1,5 billones USD hacia 2030, al despliegue del 5G que China ya lidera con Huawei y ZTE, y a la biotecnología donde ambos invierten miles de millones en genómica y farmacéutica avanzada. El control de estas tecnologías define no solo quién gana contratos y mercados sino quién escribe las reglas del poder global en las próximas décadas.
El mar como frontera
El tablero donde la rivalidad entre Estados Unidos y China se vuelve más visible es el mar. En el Mar de China Meridional y en el estrecho de Taiwán se cruzan rutas que concentran más del 30% del comercio marítimo mundial, un flujo equivalente a más de 3,5 billones USD en mercancías cada año. Buques petroleros, contenedores con chips y granos que alimentan a medio planeta dependen de aguas que ambos gigantes consideran vitales.
China reclama casi el 90% del Mar de China Meridional mediante la llamada línea de nueve trazos y ha construido islas artificiales con pistas aéreas y radares para consolidar su control. Estados Unidos responde con operaciones de “libertad de navegación” que despliegan destructores y portaaviones a escasos kilómetros de esas bases. En el estrecho de Taiwán, cada ejercicio naval es una demostración de fuerza que aumenta el riesgo de un accidente con consecuencias globales.
Las disputas de soberanía incluyen a Filipinas, Vietnam y Malasia, pero en el fondo la pugna central es entre Pekín y Washington. China busca proteger sus rutas de importación de petróleo y exportación de manufacturas que representan más del 40 % de su PIB. Estados Unidos, en cambio, considera que dejar esas aguas bajo control chino significaría perder la capacidad de garantizar la seguridad de sus aliados en Asia. En ese mar convertido en frontera se juega no solo el equilibrio regional, sino la estabilidad del comercio mundial entero.
El frente militar
Detrás de la retórica diplomática late un músculo militar que no deja dudas. Estados Unidos mantiene el mayor presupuesto de defensa del planeta con 877.000 millones USD en 2023, lo que equivale al 40% del gasto mundial. Sus once portaaviones, más de 2.000 aviones de combate y cientos de bases en el extranjero le otorgan una capacidad de proyección global sin rival. Para Washington, esa supremacía es la garantía de que ninguna potencia rival pueda desafiar el orden que construyó después de 1945.
China ha multiplicado por cinco su presupuesto militar desde 2000 y hoy invierte alrededor de 224.000 millones USD, equivalentes al 13% del total global. Bajo Xi Jinping, el Ejército Popular de Liberación se ha modernizado con destructores de última generación, misiles hipersónicos y aviones furtivos J20. La prioridad es clara, asegurar el control del estrecho de Taiwán y disuadir cualquier intervención estadounidense en caso de conflicto.
Los escenarios de choque armado ya no son hipótesis remotas. El Pentágono advierte que hacia 2030 China podría tener la capacidad de intentar un bloqueo o incluso una invasión a la isla. Una confrontación directa pondría frente a frente a dos potencias nucleares y arrastraría a Japón, Corea del Sur y Australia, con consecuencias incalculables para la estabilidad mundial. El equilibrio militar en Asia es cada vez más inestable y cualquier error de cálculo podría encender la chispa de una guerra que nadie puede ganar.
Alianzas en choque
La rivalidad entre Estados Unidos y China no se libra en soledad, se proyecta en una red de alianzas que reconfigura el mapa del poder global. Washington mantiene como pilar la OTAN, que en 2023 destinó más de 1,2 billones USD en defensa sumando los aportes de sus 31 miembros.
A eso añade el AUKUS, la alianza con Reino Unido y Australia que prevé la construcción de submarinos nucleares valorados en más de 70.000 millones USD, y el Quad con Japón, India y Australia, un bloque que busca contener la influencia china en el Indo Pacífico.
China responde con su propia arquitectura. La Iniciativa de la Franja y la Ruta ha canalizado inversiones superiores a 1 billón USD en infraestructura en más de 140 países, lo que la convierte en la red más amplia de influencia económica de la historia reciente. El BRICS ampliado, que incorpora a potencias energéticas como Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos, representa ya el 31 % del PIB global y ofrece un contrapeso financiero frente al dólar. La alianza con Rusia, reforzada tras la guerra en Ucrania, y los acuerdos energéticos con Irán consolidan un eje euroasiático que desafía abiertamente la supremacía estadounidense.
La nueva geometría del poder global se dibuja con dos bloques que concentran recursos, mercados y rutas críticas. La pregunta no es si habrá cooperación, sino cuánto durará la coexistencia antes de que estas alianzas entren en choque abierto. El mundo multipolar avanza, pero con la sombra permanente de la confrontación.
La economía mundial en vilo
La rivalidad entre Estados Unidos y China no se limita a los titulares políticos, golpea directamente al corazón de la economía mundial. Más del 50% del comercio marítimo global cruza el Asia Pacífico, lo que equivale a más de 9 billones USD en mercancías cada año. Desde semiconductores hasta petróleo, desde granos hasta componentes industriales, todo depende de rutas que hoy están bajo la sombra de buques de guerra y sanciones.
Un conflicto abierto en la región tendría un costo devastador. El Fondo Monetario Internacional calcula que una guerra en el estrecho de Taiwán o en el Mar de China Meridional podría reducir hasta un 5% del PIB global en solo un año, lo que significaría una pérdida de más de 4,5 billones USD. La inflación se dispararía por la escasez de chips y energía, y la recesión podría sincronizarse en todos los continentes al romperse cadenas de suministro que sostienen desde la industria automotriz europea hasta la manufactura latinoamericana.
El efecto ya se siente en la economía global. Estados Unidos aplica sanciones tecnológicas que afectan a empresas chinas y estas responden con restricciones a la exportación de minerales críticos como el galio y el germanio, vitales para la electrónica.
Europa sufre la disyuntiva de depender de la tecnología estadounidense mientras mantiene un comercio de más de 800.000 millones USD con China. La interdependencia convierte a la economía mundial en rehén de esta disputa, un rehén que paga la factura con volatilidad y riesgo permanente.
América Latina y África en la disputa
La rivalidad entre Estados Unidos y China se juega también en los continentes que históricamente fueron considerados periferia pero que hoy son piezas centrales del tablero global. En América Latina, China se ha convertido en el principal socio comercial de casi todos los países de Sudamérica. Brasil, Chile y Perú exportan más del 30% de sus materias primas al mercado chino y reciben inversiones en infraestructura que superan los 140.000 millones USD en las últimas dos décadas. El litio del triángulo andino y el cobre chileno son insumos clave para la industria tecnológica de Pekín, que busca asegurarse el control de la transición energética global.
En África, la presencia china es aún más contundente. Inversiones superiores a 150.000 millones USD han financiado puertos, ferrocarriles, carreteras y represas que vinculan al continente con la Franja y la Ruta. Más del 20% del petróleo africano se dirige a China y empresas estatales controlan minas de cobalto en la República Democrática del Congo, esenciales para las baterías de autos eléctricos.
Estados Unidos intenta recuperar influencia con acuerdos energéticos, militares y comerciales, pero llega con retraso. El financiamiento estadounidense en la región es menor y está fragmentado, mientras Pekín ofrece créditos rápidos y proyectos visibles. El resultado es un cambio estructural. América Latina y África ya no son terrenos neutrales, son campos de disputa donde los gigantes buscan asegurarse el futuro de los minerales, la energía y los votos diplomáticos que decidirán el equilibrio global del siglo XXI.
La carrera de la inteligencia artificial
La inteligencia artificial es el nuevo petróleo del siglo XXI y su valor proyectado supera 1,5 billones USD hacia 2030. Estados Unidos y China lo saben y por eso la carrera tecnológica se ha convertido en una lucha por el control de la infraestructura digital y de los algoritmos que moldearán la economía del futuro. Silicon Valley lidera en software, en investigación universitaria y en talento global, con empresas como OpenAI, Google y Microsoft, que concentran más del 40% de las inversiones privadas en IA.
Fuente: pressenza.com