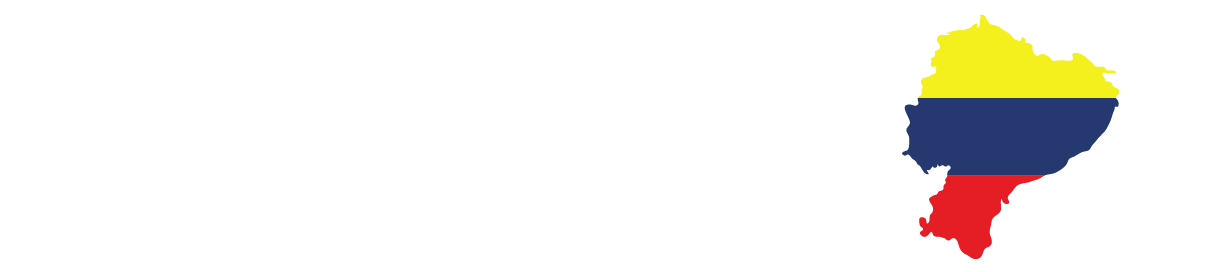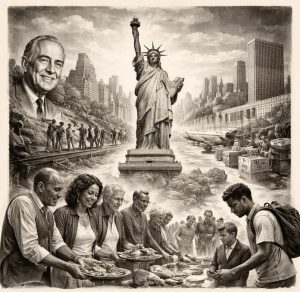Mauritania: el país africano que no rompió sus cadenas

“No hay independencia mientras un ser humano pertenezca a otro. La esclavitud no es pasado en Mauritania y si es presente disfrazado de costumbre”
EL PAÍS QUE AÚN NO ES LIBRE
Mauritania se levanta sobre un mar de arena y silencio. En el mapa aparece como una nación soberana del Sahel, con casi 5 millones de habitantes y vastos recursos minerales. En la realidad, es el último país del mundo que abolió oficialmente la esclavitud, en 1981, y el único que la tipificó como delito recién en 2007, más de dos siglos después de la Revolución Francesa y medio siglo después de su independencia.
Pero las leyes no rompieron las cadenas. Según la ONU, Amnistía Internacional y la Walk Free Foundation, entre 90.000 y 150.000 personas continúan viviendo en servidumbre hereditaria, equivalentes al 3% de la población total. No se trata de metáforas, se trata de hombres, mujeres y niños que nacen, trabajan y mueren bajo el dominio de clanes árabes-bereberes que heredan personas como si fueran ganado. En los barrios de Nuakchot, en los pueblos agrícolas de Kaedi o en las aldeas perdidas de Kiffa, familias enteras sirven sin salario, sin documentos y sin voz.
La esclavitud moderna en Mauritania no lleva grilletes de hierro, sino cadenas de costumbre y religión mal interpretada. Se sostiene en un sistema feudal amparado por el miedo y la indiferencia internacional. Es un crimen que se repite a la vista de todos y que el Estado oculta bajo el manto de la tradición. No hay independencia posible cuando una parte del pueblo pertenece a otra.
“Esta columna sobre Mauritania abre la herida y pone nombre al silencio del país que aún no es libre. “
“Su desafío no es abolir la esclavitud en la ley, sino en la conciencia.”
- EL PAÍS DE LAS ARENAS Y LAS SOMBRAS
Mauritania es el país donde el desierto parece no terminar y la historia no avanzar. Con un territorio de 1 millón de km², es una franja inmensa entre el Magreb árabe y el África negra, entre la arena del Sahara y las aguas del Atlántico. En el papel es república, pero en la práctica funciona como un mosaico de tribus, castas y contratos mineros que nunca beneficiaron al pueblo. Su ubicación geográfica la convierte en un enclave estratégico ya que limita con Argelia, Mali, Senegal y el Sahara Occidental y sirve de frontera invisible entre dos mundos que apenas se reconocen.
Bajo su superficie, el país es un cofre repleto de minerales, posee hierro, cobre, oro y gas natural. La empresa estatal SNIM (una de las mayores del continente) exporta cada año más de 12 millones de toneladas de hierro, valoradas en USD 1.500 millones, principalmente a China, Francia y España. Las reservas de oro superan los USD 45.000 millones, y los nuevos yacimientos de gas costa afuera, explotados junto a BP y Kosmos Energy, podrían generar ingresos de USD 1.200 millones anuales. Sin embargo, ese brillo se apaga en las cifras sociales y es que el 45% de la población vive en pobreza multidimensional, el índice de alfabetización apenas alcanza el 55% y el desempleo juvenil supera el 31%.
El PIB total de Mauritania ronda los USD 11.000 millones, con un ingreso per cápita inferior a USD 2.200. El 10% más rico controla el 60% de los recursos. Las minas, las rutas y el Estado están en manos de una élite árabe-bereber (los Beydanes) que heredan poder como se heredan los esclavos. La economía es extractiva, la política es hereditaria y la justicia es un espejismo. Es un país dividido entre el mar y el desierto, entre la riqueza que se exporta y la miseria que se queda. En Mauritania, el oro reluce, pero las cadenas nunca se oxidaron.
2.LAS CADENAS HEREDADAS
En Mauritania la esclavitud no se recuerda, se vive. No es una sombra del pasado, sino una estructura que aún respira en cada casta, en cada aldea y en cada apellido. “Los haratin, descendientes de esclavos africanos, siguen atrapados en una servidumbre hereditaria” frente a “los Beydanes, las tribus árabe-bereberes que concentran el poder político, militar y religioso”. Nacer haratin equivale a nacer sin nombre, sin propiedad y sin futuro.
Aunque la esclavitud fue abolida en 1981 y criminalizada en 2007, la ley no penetró en los desiertos ni en las mentes de quienes gobiernan. Los amos alegan “protección espiritual” o “tradición familiar” para conservar el control de sus siervos. Algunas autoridades religiosas locales citan el Corán fuera de contexto para justificar la sumisión, en una distorsión que ofende tanto a la fe como a la dignidad. La impunidad es casi absoluta ya que entre 2015 y 2024 se registraron más de 600 denuncias formales por esclavitud, pero menos del 5% derivó en condena efectiva.
Los haratin constituyen aproximadamente el 30% de la población, unos 1,5 millones de personas que en su mayoría viven en pobreza extrema, sin acceso a la tierra ni a la educación. En Nuakchot, Kaedi, Rosso y Kiffa, familias enteras trabajan como servidumbre doméstica o agrícola a cambio de techo y alimento, sin documentos y sin salario. En las zonas rurales, la esclavitud se hereda por linaje, igual que el color de la piel o el apellido.
El valor económico del trabajo esclavo se estima en USD 200 millones anuales, una cifra que se filtra hacia la economía informal y los circuitos de exportación agrícola. La herencia colonial francesa dejó una burocracia moderna, pero no desmontó la estructura tribal que sustenta el poder. En Mauritania, el siglo XXI llegó sin liberar el siglo XIX y las cadenas ya no se ven, pero siguen apretando.
3.CIFRAS DURAS DE LA ESCLAVITUD ACTUAL
La esclavitud en Mauritania tiene nombre, rostro y número. Según la Global Slavery Index 2024, más de 150.000 personas viven hoy bajo condiciones de servidumbre hereditaria o trabajo forzoso, lo que equivale al 3% de la población nacional. Es la tasa más alta del mundo en proporción a sus habitantes. La esclavitud no se esconde en los desiertos lejanos, sino que se instala en los barrios de Nuakchot, en las zonas agrícolas de Kaedi y Rosso, en los talleres de Kiffa y en las haciendas de Tidjikja, donde la pobreza se confunde con el cautiverio. Allí, familias enteras trabajan sin salario ni documentos, sometidas a patrones que las “heredan” como parte de su patrimonio familiar.
El 70% de las personas esclavizadas son mujeres y niños. Las mujeres son empleadas como servidumbre doméstica en las casas de la élite urbana o como jornaleras agrícolas en las zonas rurales del sur. Los niños, desde los 7 años, cuidan ganado, limpian o recolectan dátiles por un plato de comida. Según Amnistía Internacional, más de 40.000 menores están atrapados en este sistema invisible. En 2024, la OIT calculó que el valor económico de su trabajo no remunerado supera los USD 200 millones anuales, una suma que sostiene el confort de los poderosos y la indiferencia de las autoridades.
Entre 2019 y 2024 se registraron más de 600 casos judiciales por esclavitud y trabajo forzoso, pero menos del 5% llegó a sentencia. Los juicios se dilatan, los jueces son designados por clanes y los acusados gozan de protección política. Ningún alto funcionario ha sido condenado por complicidad o encubrimiento.
En paralelo, el comercio ilegal de personas hacia Mali y Senegal genera alrededor de USD 25 millones al año, según la ONUDC, con redes de tráfico que cruzan el río Senegal y trasladan jóvenes para explotación agrícola, doméstica o sexual.
Los esclavos de Mauritania no desaparecieron, solo cambiaron de nombre y ahora se les llama sirvientes, ayudantes o dependientes pero su condición no cambió. El país que presume de leyes modernas convive con un crimen que aún se hereda y en las arenas de Mauritania, la libertad sigue siendo un privilegio y no un derecho.
- QUIÉNES LA EJERCEN Y QUIÉNES SE BENEFICIAN
En Mauritania, la esclavitud no es un vestigio, es un sistema con estructura y rentabilidad. Las castas Beydanes, descendientes árabes-bereberes que representan menos del 20% de la población, concentran el 80% del poder político, militar y judicial. Desde 1960, nueve de los diez presidentes han pertenecido a esa élite. Controlan los presupuestos nacionales (más de USD 4.200 millones anuales) y reparten contratos públicos entre familias y clanes.
Los Beydane (o Bidhan) son la casta dominante de Mauritania, descendiente de la fusión entre árabes y bereberes del Sahara occidental. Su origen remonta a los siglos XI al XIII, cuando tribus árabes migraron desde el Magreb hacia el sur, imponiendo su lengua y su cultura sobre las poblaciones bereberes sanhaya. Este sistema árabo-bereber, forjado por la guerra y el comercio transahariano, moldeó la identidad mauritana moderna, donde la herencia beydán aún define el poder, el idioma y las tensiones étnico-sociales del país.
Los ingresos de las exportaciones mineras y pesqueras superan los USD 2.500 millones al año, pero menos del 10% llega a los programas sociales. En los suburbios de Nuakchot o Kiffa, la mayoría de los haratin vive con menos de USD 1,90 diarios, mientras las familias dirigentes acumulan fortunas superiores a USD 300 millones en bancos extranjeros.
El poder económico de los Beydanes se asienta sobre la tierra y el mar. Poseen más del 70% de las tierras fértiles del sur y las licencias de pesca industrial del Atlántico, que generan USD 500 millones anuales en exportaciones de pulpo, atún y merluza. En los campamentos mineros del norte, el trabajo forzado y los contratos precarios son parte del engranaje.
La empresa estatal SNIM, que produce 12 millones de toneladas de hierro por año, obtiene ingresos cercanos a USD 1.500 millones, de los cuales una fracción significativa depende de mano de obra subpagada o sin registro. Alrededor de USD 200 millones se pierden cada año por corrupción, evasión y sobreprecios en suministros.
El circuito de materias primas sin trazabilidad es el canal perfecto para la esclavitud moderna. Se estima que más de USD 800 millones en productos (hierro, oro, cobre y pescado) se exportan cada año sin certificación de origen laboral.
Los principales destinos son China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Francia, cuyos compradores rara vez auditan las condiciones humanas de producción. Cada tonelada de hierro o cada contenedor de pescado lleva oculto el trabajo de cientos de esclavos invisibles. En términos globales, el valor económico del trabajo esclavo y forzado en Mauritania ronda los USD 400 millones anuales, equivalente al 4% del PIB nacional.
Denunciar ese sistema es tan peligroso como enfrentarlo. Según la Red Ira-Mauritania, más de 120 activistas han sido encarcelados en los últimos cinco años y al menos 15 han desaparecido. Las represalias incluyen confiscaciones, torturas y destierro.
El costo económico del silencio también se mide en cifras y las pérdidas derivadas de represión, corrupción y sanciones potenciales superan los USD 1.000 millones al año en inversión internacional no concretada. En Mauritania, hablar de libertad puede costar la vida, y se debe callar la dignidad de todo un pueblo. El poder se alimenta del oro, del miedo y de los miles de millones que produce cada año un país aún encadenado.
5.LA RESISTENCIA HARATIN
En el corazón de Mauritania, donde la arena parece borrar los rastros de todo intento de cambio, persiste un movimiento que no se rinde. Los haratin, descendientes de esclavos, conforman el mayor grupo oprimido del país (alrededor de 1,5 millones de personas) y son el alma de la resistencia civil.
Desde hace dos décadas, organizaciones como IRA-Mauritania (Initiative for the Resurgence of the Abolitionist Movement) y SOS-Esclaves desafían el poder tribal, militar y religioso que perpetúa la servidumbre. Sus campañas de denuncia, educación y empoderamiento comunitario se sostienen con pocos recursos, no más de USD 300.000 anuales, provenientes de donaciones y organismos internacionales.
El rostro más visible de esta lucha es Biram Dah Abeid, activista haratin y dos veces candidato presidencial. Ganador del Premio de Derechos Humanos de la ONU en 2013 y del Premio Front Line Defenders en 2016. Ha pasado más de 30 meses en prisión por “incitar al odio” y “alterar el orden público”, delitos que en Mauritania equivalen a decir la verdad.
Pese a los intentos del gobierno por silenciarlo, Biram lidera una red de más de 15.000 voluntarios que documentan abusos, rescatan familias esclavizadas y promueven alfabetización en comunidades rurales. Su movimiento estima que el costo anual de mantener la estructura esclavista (subsidios ocultos, pérdida de productividad y evasión fiscal) supera los USD 500 millones, una herida económica que sangra tanto como la moral.
Hasta ahora, más de 400 comunidades liberadas intentan reconstruir su identidad en cooperativas agrícolas, radios comunitarias y escuelas improvisadas. Sin embargo, solo 1 de cada 10 exesclavos logra un empleo formal, y menos del 20% accede a educación básica.
La precariedad sanitaria también es brutal, ya que un 70% carece de atención médica regular y la mortalidad infantil en los asentamientos haratin duplica el promedio nacional. Las ayudas internacionales no superan los USD 10 millones al año, cifra ínfima frente a los USD 2.500 millones que generan las exportaciones mineras y pesqueras del país.
Aun así, la resistencia crece. En los suburbios de Nuakchot, mujeres haratin organizan cooperativas de tejidos y microcréditos de apenas USD 200 por persona. En las zonas rurales, jóvenes alfabetizan a adultos bajo árboles y techos de palma.
Cada radio comunitaria encendida, cada escuela abierta, cada huerto recuperado es un acto de emancipación y desafío al sistema. Los haratin saben que la libertad no se pide, se construye y en una nación que aún no ha aprendido a ser libre, ellos son la voz que no se deja enterrar por la arena.
6.LA OTRA ESCLAVITUD. MUJERES Y MIGRANTES
Mauritania exporta más que minerales, ya que exporta su pobreza, su gente y sus heridas. Miles de mujeres haratin trabajan como servidumbre doméstica en las casas de la élite mauritana, donde el salario promedio no supera los USD 40 mensuales y la jornada puede extenderse más de 14 horas al día. Las más jóvenes son enviadas a Arabia Saudita, Kuwait y Qatar bajo contratos firmados por agencias privadas que operan con la aprobación del Estado.
Según la OIM (2024), más de 12.000 mujeres mauritanas fueron víctimas de trata hacia el Golfo Pérsico, donde muchas terminan esclavizadas por deudas o en condiciones de explotación sexual. El beneficio económico de estas redes de tráfico humano se estima en USD 60 millones anuales, una cifra que compite con los ingresos legítimos por exportación de ganado o productos agrícolas.
El drama no termina en el desierto. Las costas del Atlántico, entre Nuadibú y Canarias, son escenario de una tragedia constante. Cada año, más de 8.000 personas mueren o desaparecen intentando cruzar hacia Europa en embarcaciones precarias, conocidas como pirogues. Cada viaje cuesta entre USD 1.000 y 1.500 por persona, y el negocio de los traficantes mueve alrededor de USD 120 millones anuales.
Mauritania se ha convertido en un corredor migratorio para miles de africanos del oeste (senegaleses, malienses, guineanos) que buscan el mar como última salida y encuentran la muerte como destino.
El país es esclavo de sus propias fronteras. Recibe USD 200 millones al año en ayudas de la Unión Europea para contener la migración, pero esos fondos se traducen en represión, cárceles y acuerdos con milicias costeras. El hambre y la falta de oportunidades empujan a miles hacia la trata y la travesía. El tráfico de mujeres y migrantes genera en total más de USD 180 millones al año, una industria de la desesperación que florece entre el desamparo y la corrupción.
Mauritania vive una esclavitud de nuevo tipo, que ya no se marca con hierro, sino con sellos y pasaportes. Cada cuerpo que cruza el desierto o el océano es una factura más en la economía del dolor. El país que no rompió sus cadenas se ha convertido en exportador de sus propias almas.
7.EL PAÍS DE LOS MINERALES Y LOS FANTASMAS
Mauritania es un territorio donde las riquezas naturales conviven con la pobreza más severa. Posee las segundas reservas de hierro más grandes de África, con más de 1.500 millones de toneladas, y yacimientos de oro valorados en USD 45.000 millones, además de gas natural costa afuera estimado en USD 60.000 millones.
Sin embargo, el país ocupa el puesto 160 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD 2024), un retrato crudo de cómo la abundancia puede coexistir con la miseria. El PIB total ronda los USD 11.000 millones, y el ingreso promedio por habitante no supera los USD 2.200 anuales. La riqueza no se distribuye, ya que se concentra en manos de una minoría y en los balances de corporaciones extranjeras.
La empresa estatal SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière) exporta cada año más de 12 millones de toneladas de hierro, generando ingresos cercanos a USD 1.500 millones, mientras las multinacionales mineras como Kinross Gold (Canadá) y Kosmos Energy (EE. UU.) operan con beneficios superiores a USD 700 millones anuales.
En contraste, más del 60% de los mauritanos vive con menos de USD 2 diarios, y solo el 35% tiene acceso estable a electricidad. La minería representa el 25% del PIB, pero apenas aporta el 6% en impuestos efectivos, debido a exenciones y contratos de explotación firmados bajo gobiernos militares. Entre sobornos, sobreprecios y evasión, se pierden alrededor de USD 400 millones al año.
El gas natural del Atlántico, promovido como salvación, podría generar hasta USD 1.200 millones anuales a partir de 2025, pero los acuerdos de producción favorecen en un 70% a las empresas extranjeras. Las regalías que ingresan al Estado son inferiores a lo que gasta en armamento y subsidios al combustible. La paradoja es cruel y es que un país sentado sobre riquezas equivalentes a USD 100.000 millones mantiene a su población entre las más pobres del planeta.
Las riquezas no liberan, concentran poder. Las minas de hierro de Zouerate y los pozos de gas del Atlántico Norte son fortalezas económicas rodeadas de barrios de miseria. Cada tonelada de mineral extraída deja un vacío más profundo en la dignidad colectiva. En Mauritania, el oro no brilla sino enceguece. En el desierto, la desigualdad resplandece más que el metal y los fantasmas del hambre siguen cavando junto a los obreros invisibles que nunca serán dueños de la tierra que trabajan.
8.CÓMO DERROTAR LA ESCLAVITUD
Derrotar la esclavitud en Mauritania no es un sueño, es una urgencia moral. No se trata de una reforma legal, sino de una cirugía nacional. Cada día que pasa, USD 400 millones generados por el trabajo forzado o por la pobreza estructural sostienen una economía construida sobre la humillación. El país necesita ahora una revolución educativa, judicial y ética.
La libertad no se decreta, se enseña. Incluir a los niños haratin en el sistema escolar es el primer paso para romper una cadena de siglos. Hoy, menos del 40% de ellos asiste a clases, y el costo de integrarlos plenamente no superaría los USD 60 millones anuales, una cifra ínfima comparada con los USD 500 millones que el Estado destina cada año a gasto militar. La educación no es gasto y es la herramienta más poderosa contra la lepra social de la esclavitud.
El segundo frente es la justicia. Se necesitan tribunales independientes, jueces capacitados y protección real para las víctimas. La creación de tribunales especializados en derechos humanos requeriría una inversión inicial de apenas USD 25 millones, pero podría liberar a más de 150.000 personas de la servidumbre hereditaria.
Hoy, las cortes están bajo control tribal, y la impunidad cuesta tanto como el oro, las pérdidas económicas por corrupción judicial superan los USD 200 millones anuales. La esclavitud persiste porque denunciar es peligroso y castigar, imposible. Romper esa lógica exige sanciones internacionales reales y vigilancia constante.
La comunidad internacional también tiene deudas con Mauritania. Los países y empresas que compran su hierro, su gas y su pescado sin exigir trazabilidad son cómplices silenciosos. La implementación de auditorías obligatorias y certificaciones de origen ético podría afectar exportaciones por USD 2.500 millones, pero salvaría la dignidad de millones. El comercio no puede seguir premiando a los que esclavizan. Europa y China compran el 80% de los recursos del país y ellos deberían pagar también el costo moral de lo que consumen.
Fuente: pressenza.com