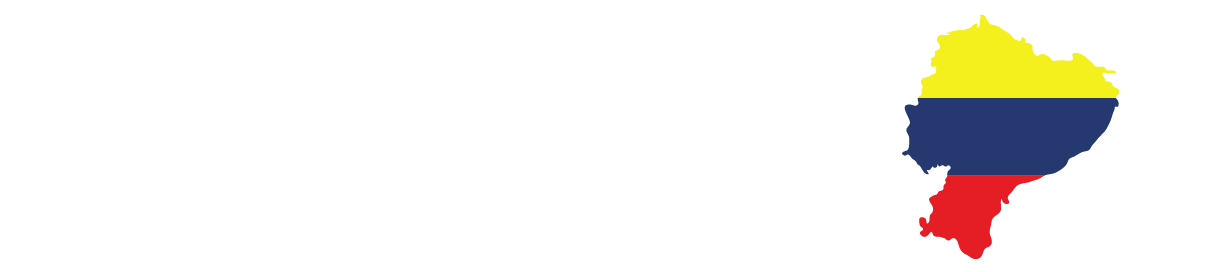Amazonía saqueada

La Amazonía no fue descubierta por los europeos, fue invadida. No fue civilizada, fue saqueada. Desde mucho antes que llegaran los barcos, ya era el mayor bosque tropical del planeta, una red viva de ríos, animales, pueblos y saberes. Tenía imperios sin castillos, ciencia sin metales, medicina sin laboratorios, lenguaje sin escritura y tenía algo que el mundo codiciaba pero aún no sabía nombrar riqueza viva.
Durante siglos la Amazonía fue la despensa muda del capitalismo mundial, de ahí salieron toneladas de caucho, maderas finas, oro, petróleo, gas, coltán y hoy incluso carbono capturado. Nada volvió, ni el valor, ni la justicia, solo quedaron cicatrices abiertas en sus árboles, en sus cuerpos y en sus mapas.
La selva fue explotada por Europa, por Estados Unidos, por China. La cruz abrió camino a la espada, la empresa abrió paso al Estado, el río fue convertido en frontera y los pueblos originarios pasaron de guardianes a estorbos. Hoy muchos ya no existen. Fueron exterminados por fiebre, por hambre, por bala, por contrato.
Nadie pidió permiso, nadie pagó compensación, nadie devolvió el caucho que llenó las calles de Londres ni el oro que adornó catedrales en Madrid. Aún hoy los satélites ven la selva como un mapa de recursos, no como un cuerpo herido. La Amazonía no es solo el pulmón del mundo como dicen los discursos verdes, es el cuerpo entero que sangra mientras otros respiran.
1 – Antes de la conquista, entre abundancia y respeto
Entre los años 1000 y 1500 la Amazonía era un mundo en sí mismo. No existía Brasil como nación, ni Perú, ni Colombia, solo existía la selva y dentro de ella, más de 10 millones de personas vivían repartidas en cientos de pueblos originarios que entendían el bosque como madre, no como mercancía. Los omaguas, los tikunas, los yanomami, los yurimaguas, los mundurukú, los shipibo-konibo, los asháninka, los makuxi, los matsés y los xavante no necesitaban colonizadores. Tenían arquitectura ribereña, agricultura en terrazas, redes comerciales fluviales, farmacología ancestral, arte textil y conocimiento astronómico. No había saqueo, porque no había codicia. El oro se usaba en rituales, la madera era hogar, no exportación. El caucho era medicina, no goma industrial.
Los pueblos originarios mantenían un equilibrio con el entorno sin deforestación masiva ni minería. La riqueza era colectiva, el lenguaje simbólico y la muerte era un ciclo natural, no una imposición por enfermedad extranjera ni bala europea.
En este periodo no hay cifras de extracción porque no hubo extracción pero sí existió una reserva de vida incalculable. Un continente dentro del continente, una biblioteca viviente, una economía natural que sería destruida en los siglos venideros. El verdadero saqueo aún no comenzaba pero los ojos ya estaban puestos, los mapas empezaban a dibujarse desde Europa, la selva era un enigma y eso la convertía en un botín en espera.
2 – El siglo del encuentro forzado (1500–1600)
La llegada de los colonizadores portugueses en el siglo XVI fue el comienzo del fin para la Amazonía tal como la conocían sus pueblos originarios, no fue un encuentro de culturas, fue una irrupción armada, con cruces, pólvora y cadenas. En este primer siglo de contacto, los misioneros jesuitas avanzaron junto a los conquistadores río arriba. Les seguían los traficantes de esclavos. Se estima que más de 2 millones de indígenas fueron desplazados, asesinados o capturados solo en este siglo. En muchos sectores, la población se redujo hasta en un 70%.
Comenzó la tala selectiva de maderas nobles como el pau brasil y el cedro amazónico, utilizadas para la construcción naval y mobiliario de lujo en Lisboa. Aunque no existen cifras exactas de extracción, estudios coloniales sugieren que se embarcaron más de 500.000 toneladas de madera en los primeros cien años.
El oro todavía no era el principal interés pero ya se empezaban a registrar extracciones artesanales en zonas altas de lo que hoy es el estado de Pará. Se hablaba de vetas ricas en el Alto Tapajós, se hacían mapas, se marcaban rutas, se reclutaban esclavos.
Las enfermedades europeas como la viruela, la gripe y el sarampión, arrasaron con poblaciones enteras. El genocidio no fue con armas, fue viral. Las sociedades orales, sin inmunidad ni escritura, no dejaron registro más allá de la memoria rota.
Para 1600 la Amazonía ya no era territorio libre, era zona de disputa imperial. Portugal la reclamaba, España la observaba y las empresas portuguesas nacientes comenzaban a organizar las primeras “entradas” esclavistas. La selva había sido herida pero no vencida.
3 – El siglo de la esclavitud industrial (1600–1700)
El siglo XVII marcó el paso del saqueo improvisado al saqueo sistemático. La Amazonía que aún resistía con miles de comunidades originarias dispersas, comenzó a ser mapeada por Europa como una fuente estratégica de recursos y de fuerza de trabajo esclavizada. El tráfico de esclavos indígenas fue institucionalizado. Solo entre 1600 y 1700 se estima que más de 1,5 millones de indígenas amazónicos fueron capturados, trasladados o exterminados por bandeirantes y encomenderos portugueses. Se los llevaba a las costas, a minas de oro en el sur o a trabajar directamente en las primeras factorías.
El valor comercial del palo de Brasil, el bálsamo de copaíba, la resina de brea y las maderas finas se consolidó en el mercado europeo. Los cargamentos salían en galeones desde Belém hacia Lisboa y de ahí a Hamburgo o Londres. Las principales ciudades coloniales empezaron a construirse con dinero extraído de esa selva. No en oro, sino en la sangre de los pueblos que la habitaban. El pueblo Omagua fue prácticamente exterminado. De más de 200.000 personas censadas a comienzos del siglo, quedaban menos de 20.000 al finalizarlo. Los Tikuna, los Mundurukú, los Yanomami, los Kayapó, los Tukano, los Asháninka, los Araweté, los Baníwa, los Yagua y los Xingu, todos ellos (cada uno con su cosmovisión, lengua y modo de vida) empezaron a ser perseguidos o forzados al trabajo servil.
Las rutas fluviales del Amazonas fueron militarizadas por Portugal, la corona repartió capitanías hereditarias en la región, los jesuitas se apropiaron de territorios para “reducciones”, donde “evangelizar” a los indígenas era una forma de despojo espiritual. La selva seguía en pie pero el alma de sus pueblos comenzaba a apagarse. El saqueo ya no era solo material, era civilizatorio.
4 – El siglo del oro amazónico (1700–1800)
En el siglo XVIII la fiebre del oro llegó también a la Amazonía. Aunque las minas más ricas se encontraban en Minas Gerais y Mato Grosso, muchas vetas secundarias fueron explotadas en las cuencas de los ríos Madeira, Tapajós y Purus. El oro amazónico se volvió la nueva obsesión de los colonizadores portugueses y el saqueo cambió de escala. Las estimaciones históricas indican que entre 150 y 200 toneladas de oro fueron extraídas directamente desde la región amazónica durante este siglo, lo que hoy equivale a más de 13 mil millones de dólares en valor actual. Ese oro fue fundido en fundiciones reales, marcado con el sello de la corona portuguesa y enviado a Lisboa, a veces incluso escondido entre mercancías para evadir impuestos.
Los pueblos originarios fueron la mano de obra forzada. Más de 300.000 indígenas murieron durante este siglo en la Amazonía por causa directa del trabajo en minas, epidemias, desplazamientos y represión colonial. Los Asháninka, Kukama, Yawanawa y varios grupos del Alto Juruá casi desaparecieron. La selva empezó a vaciarse, pero no por voluntad propia.
El número de misiones religiosas aumentó exponencialmente, sobre todo franciscanas, dominicas y jesuíticas. Muchas actuaron como centros de aculturación y reclutamiento, se enseñaba a leer la Biblia pero se prohibía hablar la lengua ancestral. Se enseñaba a rezar pero se arrancaba el alma.
Los barcos llegaban repletos de oro, resina, esclavos indígenas y madera. Salían de Manaus y llegaban a Cayena, a La Rochelle o Lisboa. La selva amazónica se había integrado por completo al sistema económico colonial. Era ya una periferia explotada aunque la mayoría de Europa aún no sabía pronunciar sus nombres. Pero si el oro brillaba en los salones de Europa, las cenizas quedaban en los ríos amazónicos junto a los cuerpos sin nombre.
5 – 1800 a 1900, el siglo de la goma y el exterminio lento
La Amazonía dejó de ser codiciada solo por su oro. Ahora la selva entera se convirtió en una mina viva. A lo largo del siglo XIX el auge del caucho (llamado goma o látex) cambió el destino de millones. Europa y Estados Unidos lo necesitaban para fabricar neumáticos, cables, botas y máquinas. Y lo necesitaban rápido. La Amazonía, con sus millones de árboles de Hevea brasiliensis fue convertida en campo de extracción masiva.
El epicentro fue el Putumayo, el Acre, el río Negro y toda la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. Las cifras oficiales hablan de unas 500 mil toneladas de caucho exportadas en ese siglo, lo que en valor actual supera los 100 mil millones de dólares. Ese dinero nunca se quedó en la selva, ni siquiera en el país. Fue absorbido por compañías como la Peruvian Amazon Company, la Casa Arana o intermediarios británicos y alemanes. Manaos y Belém brillaban con teatros de mármol mientras las aldeas originarias eran arrasadas.
Este siglo marcó un genocidio silencioso. Se calcula que al menos 150 etnias fueron exterminadas total o parcialmente. El caso más brutal fue el del pueblo Huitoto, cuya población pasó de más de 50 mil personas a menos de 8 mil en apenas 30 años. Las prácticas incluían esclavitud, mutilaciones, castigos ejemplares y uso sistemático de mujeres y niños como garantía de producción. El negocio del caucho era más rentable que el oro pero también más cruel.
La selva ya no era un ecosistema sagrado sino un campo de concentración verde. Se pagaba por tonelada y se mataba por semana. El Estado miraba para otro lado. Las denuncias de Roger Casement en 1906, cónsul británico en el Perú, estremecieron a Europa pero no detuvieron el comercio, era demasiado rentable, demasiado útil, demasiado cómodo para interrumpirlo por algo tan frágil como la vida indígena.
La Amazonía dejó de ser pulmón y pasó a ser cicatriz. La selva resistía pero sus pueblos comenzaban a desvanecerse como el humo de los campamentos de caucheros.
6 – 1900 a 1950 petróleo, carreteras y colonización dirigida
El siglo XX llegó con una promesa falsa de modernidad y la selva fue una vez más el precio de entrada. A partir de 1900 los ojos de los Estados y las empresas comenzaron a girar desde el caucho hacia otro recurso aún más valioso: el petróleo. Aunque la mayoría de los yacimientos aún estaban sin explorar, la Amazonía comenzó a ser vista como una reserva energética futura. El resultado fue una carrera por construir infraestructura, abrir caminos, diseñar mapas y sobre todo desplazar pueblos.
En este periodo Colombia, Venezuela, Brasil y Perú entregaron cientos de miles de hectáreas en concesión para exploración petrolera. Las primeras perforaciones reales comenzaron en los bordes de la Amazonía en las décadas de 1920 y 1930, pero el efecto fue inmediato con migraciones forzadas, conflictos por tierras y militarización de zonas hasta entonces protegidas por su aislamiento. Solo entre 1925 y 1945 se construyeron más de 4.200 km de rutas nuevas en las regiones amazónicas, muchas de ellas financiadas por intereses extranjeros.
Las empresas petroleras de este período incluían a la Standard Oil, la Royal Dutch Shell y algunas firmas alemanas y norteamericanas menores. Aunque las extracciones fueron modestas comparadas con el siglo siguiente, se estima que al menos 5 millones de barriles fueron extraídos entre 1930 y 1950 desde zonas amazónicas periféricas, principalmente en Ecuador y Venezuela. El valor ajustado al día de hoy superaría los 400 millones de dólares.
Pero la mayor herida no fue económica, fue humana. Los Estados comenzaron a diseñar políticas explícitas de colonización de la Amazonía promoviendo el ingreso de población mestiza, criolla o extranjera. La meta era “desarrollar la selva” pero el resultado fue la expulsión paulatina de los pueblos autóctonos. Las etnias Yagua, Bora, Shuar y Tikuna vieron desaparecer casi el 40 % de sus territorios tradicionales en solo tres décadas. En algunos casos su población se redujo a la mitad.
Nadie contabilizaba el bosque perdido, tampoco los niños desplazados ni los idiomas desaparecidos. Pero el “progreso” avanzaba. Y con cada kilómetro de carretera, con cada campamento de petróleo, la Amazonía perdía otra capa de su alma.
7 – 1950 a la fecha con minería, deforestación y el mercado global
Desde 1950 hasta hoy la Amazonía ha sido descuartizada con precisión quirúrgica. Primero por el oro, luego por la soja, el ganado, la coca, la madera, el litio y los megaproyectos energéticos. Todo al mismo tiempo, todo a escala industrial. Lo que en siglos pasados fue un saqueo colonial, hoy se hace con Excel, satélites y tratados de libre comercio.
Durante los últimos 70 años, al menos 350 millones de hectáreas de selva amazónica han sido destruidas, equivalentes al tamaño de India. Brasil lidera el desastre con más del 60 % de la deforestación total, seguido por Perú, Bolivia y Colombia. En muchos casos la tala es ilegal pero está respaldada por redes políticas y financieras.
La minería ilegal de oro se disparó desde la década de 1980. Solo entre 1990 y 2020 se extrajeron más de 1.200 toneladas de oro de forma ilegal en la Amazonía, equivalente a más de 75.000 millones de dólares al valor actual. Empresas de fachada, contrabandistas, bancos suizos y fundidoras en Dubái participan activamente del esquema. Todo mientras los ríos se llenan de mercurio y las comunidades indígenas mueren por intoxicación o desplazamiento.
Además la producción de madera tropical ha alcanzado cifras obscenas: más de 3.500 millones de metros cúbicos exportados entre 1960 y 2020, con un valor estimado superior a los 250.000 millones de dólares. Países como China, EE. UU. y la Unión Europea son los principales compradores.
La construcción de hidroeléctricas como Belo Monte, Jirau, Santo Antônio y muchas más ha desplazado a más de 80.000 personas solo en Brasil. La excusa siempre es la misma, el “desarrollo sostenible”. Pero el impacto ambiental y humano es irreparable. Ríos desviados, peces extintos, pueblos divididos y selvas sumergidas.
El mundo quiere carne, oro, madera, litio y electricidad. La Amazonía lo entrega todo y a veces hasta gratis. Y mientras tanto los pueblos originarios como los Yanomami, Mundurukú, Kayapó, Huitoto y Asháninka siguen resistiendo o muriendo. Hoy viven en la Amazonía cerca de 3 millones de indígenas pero se estima que en 1950 eran más de 8 millones, tres cuartas partes han desaparecido. Por hambre, por enfermedad, por fuego, por las balas. El saqueo no ha terminado solo se ha vuelto más rentable.
8 – Diez pueblos originarios diezmados
1. Ticuna – De 100.000 a menos de 40.000 en siglo y medio
2. Yanomami – Hoy quedan apenas 27.000, rodeados por minería ilegal
3. Matsés – De miles a menos de 3.000 por enfermedades
4. Huitoto – Masacrados durante la fiebre del caucho
5. Asháninka – Sobrevivientes a guerra interna en Perú
6. Kayapó – Resistentes en Brasil, bajo amenaza constante
7. Yagua – Menos de 5.000 en Perú y Colombia
8. Awajún – Pueblos combatientes, hoy contamine-os por petróleo
9. Zápara – Apenas 600 personas, lengua en peligro
10. Witoto – Hoy dispersos, sin tierra ni representación
El pulmón herido del mundo
La Amazonía ya no es solo un bosque, es un espejo. Refleja el mundo que fuimos, el que somos y el que podríamos no volver a ser. Cada árbol talado, cada río envenenado, cada niño indígena que muere sin nombre, es una página arrancada del futuro y el libro ya va quedando en blanco.
Nos dijeron que la Amazonía era el pulmón del planeta pero la asfixiamos. Nos dijeron que era patrimonio de la humanidad pero la vendimos por partes. Nos dijeron que era hogar de miles de pueblos pero les quemamos la casa, los nombres, la lengua. Nos dijeron que era sagrada pero la hicimos mercado. Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador… todos tienen sangre en las manos, todos firmaron acuerdos, decretaron zonas protegidas, se sacaron fotos en la COP pero todos siguen cavando. Porque el litio vale más que la vida, porque el oro brilla más que la conciencia, porque el petróleo aún huele a poder.
Y mientras el mundo habla de cambio climático, de transiciones justas y de “compensaciones por carbono”, los indígenas siguen muriendo sin hospitales, sin tierra, sin justicia. Ya no quieren que les enseñen a usar Excel, quieren que les devuelvan el río, el bosque, el aire.
Pero quizás aún no sea tarde. Tal vez la última palabra no la escriban los saqueadores. Tal vez, si se detiene el hacha, si se apaga la motosierra, si se nacionaliza la selva, si se escucha la voz de los que han vivido ahí por mil años, aún quede algo por salvar. El problema no es la Amazonía. El problema es el modelo que la convirtió en botín.
Fuente: pressenza.com