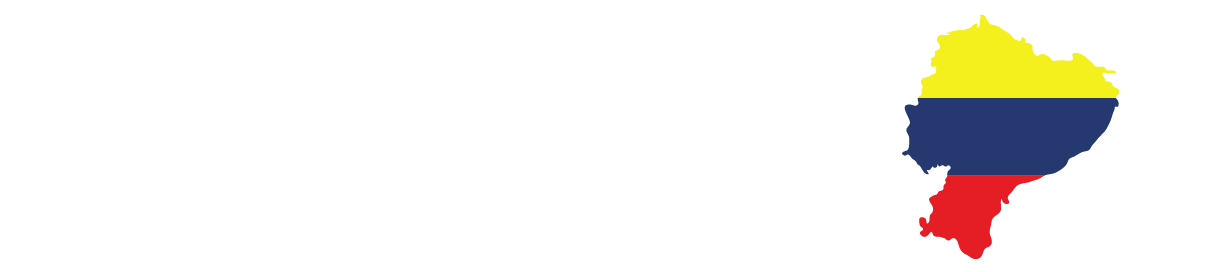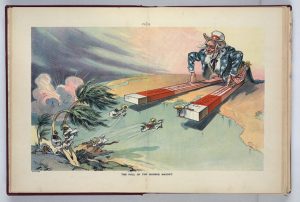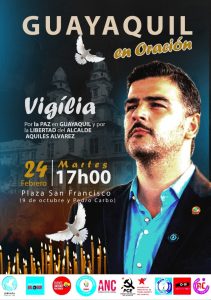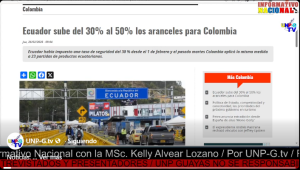El gran “canal Interoceánico de Honduras”. La grieta del poder marítimo

“Un nuevo canal emerge en el corazón de Centroamérica. No solo un paso entre dos océanos, sino una grieta en el poder que durante un siglo dominó los mares. El equilibrio del mundo empieza a moverse bajo el agua.”
Durante más de cien años Estados Unidos controló las llaves del planeta a través de Panamá. Desde 1914 su canal fue el eje del comercio, la base de su poder naval y la garantía de que ningún barco cruzara sin su permiso. Esa supremacía parece tambalear. Honduras, un país sin imperio, pero con horizonte, anuncia el proyecto que puede cambiar la historia del comercio marítimo y con él la del poder mundial.
El Gran Canal Interoceánico de Honduras no es solo un corredor logístico. Es una declaración política. Un canal terrestre y marítimo que conectaría el Caribe y el Pacífico con inversión china, cooperación técnica rusa y resistencia abierta de Washington. La propuesta busca reducir distancias, pero sobre todo romper dependencias. Cada kilómetro de ese trazado es una línea en el mapa del nuevo orden multipolar.
El istmo centroamericano, que en el siglo XX fue patio trasero de los imperios, podría transformarse en el eje de equilibrio del XXI. Las potencias vuelven a medirse de frente. Estados Unidos ya no domina en soledad, China y Rusia se abren paso en sus aguas, y América Latina observa cómo una obra de ingeniería se convierte en una frontera simbólica entre dos mundos.
- La geografía de la grieta
El nuevo canal hondureño no será una zanja entre dos mares, será una fractura en el mapa del poder. Su trazado unirá Puerto Castilla, en el Caribe, con Amapala, en el Golfo de Fonseca, sobre el Pacífico. Son 373 kilómetros de extensión que atraviesan bosques tropicales, montañas interiores y planicies costeras de una de las regiones más biodiversas del hemisferio.
El diseño incluye un sistema logístico de dos mega puertos, una autopista de cuatro carriles, un ferrocarril de carga pesada y un oleoducto binacional capaz de transportar 250.000 barriles diarios. El objetivo es permitir el paso de contenedores, gas y petróleo entre océanos en menos de 24 horas, evitando los cuellos de botella del canal panameño. El proyecto está valorado en US$ 25.000 millones y se financiaría en tres fases: infraestructura terrestre, terminales marítimas y red energética.
Puerto Castilla se transformaría en el principal puerto del Caribe hondureño, con capacidad para recibir buques de hasta 400 metros de eslora y mover 25 millones de toneladas anuales. En el Pacífico, Amapala pasaría de ser una isla olvidada a convertirse en un complejo industrial con muelles de aguas profundas y una ciudad logística planificada para 80.000 habitantes nuevos.
El corredor cruzará cinco departamentos, afectando un área de más de 400.000 hectáreas. Incluye zonas de alta fragilidad ecológica, reservas de agua dulce y territorios de pueblos garífunas y lencas. Allí donde el mapa muestra selva, el poder ve un eje interoceánico. Donde la naturaleza pone raíces, la geopolítica traza rutas.
El istmo hondureño se convertirá en una cicatriz de acero y hormigón, un paso entre océanos y una grieta en la hegemonía. El agua unirá los mares, pero también separará los mundos.
- El desafío a Panamá y al siglo XX
Durante más de cien años el canal de Panamá fue el corazón del comercio mundial y el símbolo del dominio estadounidense. Desde su inauguración en 1914 hasta hoy, más de un millón de embarcaciones lo han cruzado, movilizando anualmente 5 % del comercio global y generando ingresos superiores a US$ 3.300 millones por año en peajes y servicios. Su administración moderna ha convertido al país en un centro financiero regional con un PIB de US$ 77.000 millones, pero su control logístico continúa orbitando alrededor de Washington y de las corporaciones navieras occidentales.
El proyecto hondureño desafía directamente esa hegemonía. Con una inversión inicial de US$ 25.000 millones y un retorno estimado de US$ 4.000 millones anuales una vez en plena operación, el Gran Canal Interoceánico de Honduras busca captar entre 15 y 20 % del tráfico que hoy pasa por Panamá. Ese desplazamiento equivaldría a un valor comercial de US$ 40.000 millones al año, suficiente para reconfigurar las rutas marítimas de Asia, Europa y América.
En términos logísticos, cada embarcación que utilice el corredor hondureño ahorrará en promedio US$ 400.000 en peajes, combustible y tiempos de tránsito.
Las navieras chinas y rusas, junto con empresas de transporte energético de India y Brasil, ya evalúan contratos de uso prioritario. Si se concretan los acuerdos de tránsito y zonas francas, Honduras podría convertirse en un competidor directo de Panamá antes de 2035. El país pasaría de un PIB actual de US$ 33.000 millones a más de US$ 60.000 millones en dos décadas, impulsado por el movimiento de carga, servicios logísticos y exportaciones de energía.
Este proyecto no solo disputa rutas, disputa poder. Cada dólar que se mueva por el canal hondureño será un dólar menos bajo control de Washington. El comercio global comienza a desprenderse del dólar como única moneda de referencia y avanza hacia un sistema multipolar donde el yuan, el rublo y el real comienzan a compartir protagonismo. Lo que empezó como competencia económica podría terminar como una redistribución del mando marítimo mundial.
- China entra en escena
En 2023, la China Harbour Engineering Company (CHEC) presentó al gobierno de Tegucigalpa una propuesta formal para financiar, diseñar y construir el Gran Canal Interoceánico de Honduras. El plan contempla una inversión total de entre US$ 30.000 y US$ 40.000 millones, de los cuales US$ 10.000 millones provendrían de bancos estatales chinos, US$ 12.000 millones de fondos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y el resto de los consorcios industriales y fondos soberanos de Asia. El proyecto fue evaluado por la China Railway Construction Corporation (CRCC), que consideró el trazado viable desde el punto de vista técnico y ambiental en un plazo de ejecución de ocho a diez años.
China no busca solo construir un canal, busca redibujar el mapa del comercio mundial. Hoy el 85 % de sus exportaciones marítimas pasan por el Canal de Panamá y el Estrecho de Malaca, dos rutas bajo influencia estadounidense. Con el canal hondureño, Pekín reduciría su dependencia logística en un 20 % y aseguraría un corredor interoceánico propio en el hemisferio occidental. Esa autonomía comercial equivale a una protección estratégica de US$ 300.000 millones anuales en mercancías y energía que hoy dependen de rutas vigiladas por la OTAN.
El proyecto incluye el desarrollo de dos megapuertos de aguas profundas, una zona industrial interoceánica y una red ferroviaria eléctrica con inversión de US$ 6.800 millones, destinada a conectar los extremos marítimos con centros logísticos de manufactura liviana y ensamblaje.
Además, China ofreció financiar un oleoducto dual con capacidad para 250.000 barriles diarios, valorado en US$ 4.000 millones, y una planta de generación eléctrica de US$ 1.200 millones para abastecer toda la infraestructura.
El canal sería parte integral de la Franja y la Ruta Marítima del siglo XXI, un programa que ya involucra más de 150 países y más de US$ 1,3 billones en inversión global. Para Pekín, Honduras representa una pieza estratégica en el tablero del Pacífico, un punto que equilibra su presencia entre el Atlántico, el Ártico y el Índico. En términos logísticos, el corredor hondureño se integraría con los puertos chinos de Shenzhen, Ningbo y Qingdao, creando una ruta continua hacia América del Sur, África y Europa sin depender de canales controlados por Occidente.
La ingeniería china ha reemplazado la dependencia técnica de las potencias occidentales. Mientras los consorcios estadounidenses reducen su presencia por sanciones y regulaciones ambientales, las empresas chinas multiplican su capacidad de construcción, controlando ya el 65% de la infraestructura portuaria en expansión global. El canal de Honduras no será solo una obra civil, será la primera declaración de soberanía logística del Sur global.
- Rusia como socio invisible
Mientras la mirada del mundo se concentra en China, Moscú avanza en silencio. El Kremlin ha ofrecido cooperación técnica, energética y logística para apoyar el canal hondureño a través de un paquete de inversión estimado en US$ 6.500 millones. De ese monto, US$ 2.000 millones estarían destinados a sistemas eléctricos e infraestructura energética, US$ 1.800 millones a maquinaria de dragado y equipamiento portuario, y US$ 2.700 millones a oleoductos y almacenamiento de combustibles.
La propuesta incluye asesoría en diseño de canales profundos en terrenos tropicales, una especialidad que Rusia domina desde la construcción del puerto de Múrmansk y los corredores del Ártico.
La corporación Rosatom (a través de su filial energética RusHydro) ofreció desarrollar un complejo de generación dual (hidroeléctrico y térmico) para abastecer las operaciones logísticas del corredor con capacidad de 500 megavatios y un costo estimado de US$ 1.200 millones.
Paralelamente, la petrolera estatal Transneft evalúa participar en la construcción y operación de un oleoducto interoceánico valorado en US$ 3.000 millones, capaz de movilizar crudo desde refinerías sudamericanas hacia el Caribe, evitando así el tránsito por el canal de Panamá y por rutas controladas por la OTAN.
El interés ruso va más allá del negocio. Con este canal, Moscú obtendría un corredor energético alternativo que permitiría transportar 30 millones de toneladas de hidrocarburos al año desde terminales en Venezuela o Brasil hasta el Caribe, reduciendo en 20% los costos de transporte frente a las rutas actuales. Esa capacidad equivaldría a un valor comercial superior a US$ 15.000 millones anuales, con una ventaja estratégica crucial y es sortear el bloqueo naval que domina el Atlántico Norte.
La cooperación ruso-hondureña también contempla transferencia tecnológica para dragado, construcción de esclusas y sistemas de navegación satelital. Rusia dispone de la mayor flota de rompehielos del planeta y una industria naval estatal valorada en US$ 50.000 millones, con experiencia directa en obras de infraestructura en condiciones extremas. Moscú busca vincular este proyecto con la Ruta Marítima del Norte, donde opera más de 15 puertos activos entre Múrmansk y Vladivostok. La conexión entre el Ártico y el trópico formaría una línea logística inédita que uniría los polos del comercio mundial bajo un eje euroasiático independiente.
En un mundo donde el poder se mide en rutas, Rusia no pretende controlar el canal, sino asegurarse un paso seguro para su energía y sus aliados. Allí donde Estados Unidos ve una amenaza, Moscú ve una oportunidad para estabilizar el tránsito global sin intermediarios y si el Ártico es su techo helado, Honduras puede ser su puerta cálida.
- La resistencia de Washington
Estados Unidos ha convertido a Honduras en el nuevo frente invisible de su política hemisférica. Desde 2023, el Departamento de Estado y el Comando Sur intensificaron su presión diplomática bajo el argumento de “seguridad hemisférica”. Washington sostiene que el canal interoceánico podría “alterar el equilibrio estratégico” de la región si cae bajo influencia china o rusa. En la práctica, esa advertencia se traduce en condicionamientos financieros. En los últimos dos años el país ha recibido US$ 560 millones en cooperación estadounidense y US$ 250 millones adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo, fondos que ahora están sujetos a revisión.
El poder militar respalda la retórica. El Comando Sur de EE. UU. mantiene presencia directa en la base aérea de Soto Cano (Palmerola), donde operan 600 efectivos permanentes y una inversión logística de US$ 500 millones en hangares, radares y sistemas de control aéreo. En 2024, el Congreso estadounidense aprobó US$ 95 millones adicionales para modernizar sus instalaciones en Centroamérica, bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.
El verdadero objetivo es conservar vigilancia total sobre el Golfo de Fonseca y el Caribe hondureño, por donde circularán los futuros convoyes del canal.
En paralelo, Washington ha desplegado su influencia económica para disuadir inversiones chinas. El Banco Mundial y la USAID han congelado proyectos de infraestructura valorados en US$ 1.200 millones hasta que Tegucigalpa “garantice transparencia y neutralidad geopolítica”. Las embajadas occidentales presionan para que Honduras firme acuerdos de salvaguarda ambiental que, en la práctica, limitan su soberanía sobre el trazado. Cada contrato chino o ruso es sometido a revisión política, no técnica.
El discurso oficial habla de cooperación, pero los números revelan otra cosa. En 2024 Estados Unidos destinó US$ 870.000 millones a gasto militar global, de los cuales US$ 65.000 millones se concentran en América Latina y el Caribe. Ninguna potencia ha invertido tanto en mantener su influencia fuera de sus fronteras. El canal hondureño representa para Washington una amenaza simbólica y es un país pequeño, históricamente dependiente, que podría abrir una puerta sin pedir permiso.
La Casa Blanca teme que el canal consolide un eje euroasiático permanente en su antigua zona de control. Un corredor con participación china y rusa rompería un siglo de dominio logístico y financiero. La reacción no es solo política, es emocional ya que perder Centroamérica sería admitir que el mundo ya cambió. En los pasillos de Washington no preocupa el concreto, preocupa el precedente.
- El nuevo mapa del comercio global
El canal hondureño reconfigura el tablero marítimo del siglo XXI. Su trazado reducirá en 1.000 millas náuticas el recorrido de las rutas Asia–Atlántico, lo que equivale a tres días menos de navegación y un ahorro promedio de US$ 350.000 por buque en combustible y tarifas portuarias. Para un comercio global que mueve más de US$ 25 billones anuales, esa reducción representa una ganancia logística superior a US$ 5.000 millones cada año, especialmente para las rutas que conectan Shanghái, Mumbai y Singapur con América del Sur y la costa este de Estados Unidos.
En su fase plena de operación, proyectada para 2035, el canal hondureño podrá movilizar 80 millones de toneladas anuales, con capacidad de ampliarse a 120 millones hacia 2040. Esa cifra equivale al 20% de la capacidad total del Canal de Panamá y al 60% del tráfico actual de Suez. Las proyecciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) estiman que cada año podrían transitar por el corredor hondureño más de 3.200 embarcaciones de gran calado, generando un volumen comercial equivalente a US$ 120.000 millones.
Los ingresos directos para Honduras por concepto de peajes, servicios y logística se estiman en US$ 3.000 millones anuales, con una rentabilidad neta de 12% sobre la inversión total. A ello se suman US$ 1.500 millones adicionales en ingresos fiscales derivados de zonas francas, mantenimiento naval y tránsito energético. El país aspira a captar US$ 40.000 millones en inversión extranjera directa durante las dos primeras décadas de operación, un salto económico que duplicaría su PIB y consolidaría su posición como centro logístico regional.
El corredor también modificará los flujos de comercio hacia Sudamérica. Brasil, Argentina y Chile reducirán en 20% los costos de exportación hacia Asia, lo que se traduce en un ahorro conjunto de US$ 2.000 millones anuales. Para China e India, el acceso alternativo al Atlántico por el Caribe hondureño significará un control directo sobre el tránsito de materias primas valoradas en US$ 180.000 millones por año.
El nuevo canal no solo moverá barcos, moverá poder. Cada contenedor que cruce su ruta representará un punto menos en el dominio marítimo de Estados Unidos. Lo que antes era una sola vía bajo un solo mando, ahora será un océano compartido entre potencias que se observan de igual a igual.
- La paridad del poder
El control marítimo deja de ser unilateral. Durante un siglo, Estados Unidos manejó más del 55% del tráfico interoceánico mundial a través de flotas, bases y canales. En 2025 su dominio logístico equivale a un valor estimado de US$ 3,5 billones en comercio anual bajo su esfera. Con la irrupción de China, Rusia y la India, ese porcentaje caerá por debajo del 40% antes de 2035, según la UNCTAD. El océano ya no obedece a una sola bandera.
Cuatro polos comienzan a compartir el timón del planeta. China opera 90 puertos estratégicos en 70 países, con inversiones acumuladas de US$ 180 000 millones. Rusia controla 15 puertos árticos activos y una red logística valorada en US$ 60 000 millones. La India, con el programa Sagarmala, inyecta US$ 82 000 millones en modernización portuaria y astilleros.
Estados Unidos conserva el liderazgo militar con 294 buques de guerra activos, pero su supremacía económica se diluye frente a una flota comercial china que supera los 5 000 buques. El equilibrio no se discute en cumbres, se mide en contenedores.
América Central deja de ser una franja de tránsito y se convierte en la bisagra del equilibrio. El canal hondureño, con un flujo proyectado de US$ 120 000 millones en mercancías anuales, coloca a la región en el centro del nuevo orden multipolar.
En torno al istmo confluirán inversiones combinadas de US$ 70 000 millones en energía, transporte y telecomunicaciones. Honduras, Nicaragua y El Salvador conformarán un eje logístico capaz de negociar de igual a igual con las potencias, algo impensable hace apenas una década.
El mar vuelve a ser un territorio sin dueño. Las rutas se reparten, las monedas se diversifican y el poder deja de concentrarse. Cada puerto que se construye fuera del dominio occidental es una victoria del equilibrio. En los próximos veinte años los océanos moverán más de US$ 35 billones en comercio acumulado, y ninguna potencia podrá reclamar la propiedad de esa corriente. Lo que fue hegemonía se convierte en competencia, y lo que fue dominio se transforma en simetría.
- China ya tiene el proyecto sobre la mesa
El proyecto dejó de ser una idea y se convirtió en una propuesta formal. La China Harbour Engineering Company (CHEC) presentó a Tegucigalpa un plan completo dividido en tres fases: factibilidad, construcción y operación. La primera fase, de 2024 a 2026, incluye estudios geológicos, ambientales y financieros con un presupuesto de US$ 800 millones. La segunda, de 2027 a 2034, abarca la construcción integral del canal, los puertos y la red logística, con una inversión estimada en US$ 32.000 millones. La tercera fase, que comenzaría en 2035, proyecta la operación comercial y el mantenimiento durante 25 años, con financiamiento preferencial otorgado por el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el Exim Bank, ambos con tasas inferiores al 2,5 % anual.
El acuerdo marco establece que el 70 % de la financiación será de origen chino y el 30 % hondureño e internacional, a través de bonos soberanos y fondos multilaterales. El modelo de retorno incluye participación en utilidades durante 25 años, tras lo cual la infraestructura quedará bajo control total del Estado hondureño. Se prevé una rentabilidad acumulada de US$ 75.000 millones en ese período, con ingresos anuales cercanos a US$ 3.000 millones solo en peajes y servicios logísticos.
El diseño incorpora tecnología portuaria inteligente de última generación, con sensores autónomos, radares de tráfico marítimo y monitoreo satelital permanente. El contrato de ingeniería prevé la instalación de 180 sistemas de control automatizado, valorados en US$ 1.200 millones, y un centro de gestión de datos con inversión de US$ 600 millones, operado por Huawei Marine Networks. Estas infraestructuras permitirán digitalizar todo el tránsito marítimo y generar información comercial en tiempo real, un activo de alto valor geopolítico.
La China Railway Construction Corporation (CRCC) complementará el proyecto con un corredor ferroviario eléctrico de 373 kilómetros, capaz de movilizar 12 millones de toneladas de carga por año. Su inversión asciende a US$ 4.800 millones e incluye dos puertos secos en el interior del país para almacenaje y redistribución regional. A su vez, se proyecta un oleoducto dual de US$ 3.500 millones que conectará los terminales del Caribe y el Pacífico, garantizando tránsito energético continuo y reduciendo costos logísticos en 25 %.
El canal hondureño no se concibe como una obra aislada. China planea integrarlo a un enlace logístico triangular con México, Cuba y Venezuela, articulado a través de la Franja y la Ruta Marítima. Este corredor permitiría un flujo comercial combinado superior a US$ 250.000 millones anuales, vinculando el Caribe con el Atlántico Sur y el Pacífico oriental. El istmo se convertiría así en la primera pieza del entramado marítimo multipolar del hemisferio occidental.
Lo que para Estados Unidos es una amenaza, para China es una ecuación y es conectar dos océanos con inversión controlada, soberanía compartida y retorno asegurado.
- Por qué Honduras no realiza este proyecto junto a China y Rusia
Honduras no ha avanzado en la alianza con China y Rusia por una razón que pesa más que los presupuestos y es la presión directa de Washington. En 2024 el país recibió US$ 560 millones en cooperación bilateral estadounidense, además de US$ 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en proyectos condicionados. Estos fondos equivalen al 2,5% del PIB nacional y son un instrumento político más que económico. El mensaje es claro y es quien desafíe el control estratégico de Estados Unidos en el istmo pierde acceso al crédito y a los programas de alivio financiero.
Las sanciones son la sombra que disuade a Tegucigalpa. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha advertido que cualquier operación que involucre bancos rusos o empresas chinas sujetas a listas de control podría derivar en restricciones al sistema SWIFT, congelamiento de activos o bloqueo de transferencias internacionales.
Solo en 2023, 28 países sufrieron sanciones similares por acuerdos con Moscú o Pekín y para una economía con exportaciones anuales de US$ 13.000 millones, la exclusión financiera sería devastadora.
El país también carece de un marco jurídico que respalde acuerdos de largo plazo con potencias extranjeras ya que la Constitución hondureña limita la concesión de infraestructura a un máximo de 30 años, mientras que los proyectos chinos y rusos requieren contratos de 50 años o más para amortizar inversiones.
Esa brecha legal ha paralizado las negociaciones y genera incertidumbre sobre la seguridad de los activos. A ello se suma la fragmentación política interna y que es un Congreso dividido entre bloques proestadounidenses y nacionalistas que ven en el canal una oportunidad histórica para romper la dependencia económica.
La élite empresarial hondureña, vinculada a capitales norteamericanos, teme perder privilegios en los contratos de importación y transporte. Cerca del 60% del comercio exterior del país pasa por bancos y compañías aseguradoras estadounidenses. Romper con ese sistema sin respaldo institucional implicaría un riesgo político inmediato. Además, los servicios militares y de inteligencia de Estados Unidos mantienen bases activas en Palmerola y Soto Cano, lo que limita cualquier margen de autonomía estratégica.
El temor no es abstracto. En círculos diplomáticos se menciona la posibilidad de un bloqueo comercial indirecto o la suspensión de tratados preferenciales como el CAFTA-DR, que representa US$ 6.000 millones anuales en exportaciones hondureñas hacia Norteamérica. El canal podría traer independencia, pero también un precio que pocos gobiernos se atreven a pagar.
Entre la oportunidad y la amenaza, Honduras sigue mirando hacia el norte, aunque su futuro esté en el oriente.
- La nueva geopolítica marítima liderada por China y Rusia
El canal hondureño sería el primer corredor interoceánico fuera de la órbita occidental. Con su puesta en marcha, el control marítimo del planeta se redistribuiría entre Asia, Eurasia y América Latina. Hoy más del 85% del comercio marítimo mundial, equivalente a US$ 25 billones anuales, pasa por rutas bajo influencia de Estados Unidos o de sus aliados de la OTAN. La creación de un corredor controlado por China y Rusia reduciría esa proporción en un 15 % en la próxima década, lo que equivale a un flujo de US$ 3,7 billones que cambiaría de jurisdicción logística. Ningún país fuera del eje occidental ha tenido jamás ese nivel de control sobre el tránsito oceánico.
El canal hondureño se integraría a la Ruta Marítima del Norte rusa, al Canal de Suez y a los corredores BRICS en África, creando una red interoceánica que conectaría el Pacífico, el Ártico y el Atlántico en un solo circuito comercial. El sistema permitiría el traslado directo de mercancías desde Shanghái y Vladivostok hasta Santos, Durban y Lagos, sin pasar por zonas de control estadounidense. El valor acumulado de esas rutas podría superar los US$ 7 billones en comercio anual antes de 2040. La sinergia entre la Franja y la Ruta Marítima y el canal hondureño establecería el primer eje logístico Sur-Sur de escala planetaria.
El comercio multipolar emergería con monedas y sistemas de pago alternativos. China y Rusia impulsan el uso del yuan digital y del rublo electrónico en transacciones marítimas, que en 2024 ya representaron más de US$ 180.000 millones. Si el canal hondureño adopta esta modalidad, hasta el 30% de sus operaciones podrían realizarse fuera del sistema financiero del dólar. Los BRICS trabajan además en una moneda digital común, respaldada por reservas de oro y materias primas, que podría entrar en circulación antes de 2030. Ese cambio reduciría de forma directa el poder sancionador de Washington, basado en el control del sistema SWIFT y del dólar como divisa global.
El impacto geopolítico sería irreversible. El poder naval estadounidense, que hoy sostiene 11 grupos de portaaviones y un gasto militar de US$ 870.000 millones anuales, perdería capacidad de presión en las rutas comerciales del Caribe y del Pacífico sur. El control de las vías marítimas ya no dependería de flotas militares sino de infraestructura civil. Una red global de puertos y corredores energéticos gestionada por China y Rusia debilitaría el principio de “libertad de navegación” que Estados Unidos usa como herramienta diplomática.
América Latina emergerá como eje del nuevo orden marítimo mundial. La combinación del canal hondureño, los puertos brasileños de Santos y Açu y el corredor bioceánico argentino consolidará un bloque logístico regional con inversiones estimadas en US$ 200.000 millones hacia 2040. Honduras se convertirá en un punto de inflexión y saltaría del antiguo patio trasero al nuevo eje de conexión multipolar, donde antes se imponía un modelo, ahora convergen muchos y el mar deja de ser escenario de dominio y se transforma en territorio compartido.
- Riesgos, presiones y advertencias
El canal hondureño no solo abre rutas comerciales, también abre grietas políticas. La magnitud de su inversión, estimada en US$ 40.000 millones, convierte al país en un punto de tensión permanente.
Las agencias de inteligencia regional alertan sobre riesgos de espionaje industrial, manipulación de contratos y sabotajes. El Centro de Estudios de Defensa de América Latina (CEEDAL) calcula que, durante la construcción de megaproyectos estratégicos en el continente, los intentos de ciberataques aumentan en 180%. Honduras ya ha recibido advertencias sobre vulneraciones informáticas a sus redes de energía y telecomunicaciones, con pérdidas estimadas en US$ 45 millones en 2024.
El riesgo ambiental es enorme. El trazado del canal afectará más de 400.000 hectáreas de selva tropical y 32 cuencas hidrográficas, según estudios preliminares del BCIE. Se estima que las obras generarán 70 millones de toneladas de escombros y materiales de dragado, equivalentes al volumen que Panamá extrajo en toda una década. Los costos de mitigación ambiental ascienden a US$ 2.000 millones, una cifra insuficiente frente al daño potencial sobre ecosistemas de alta fragilidad. Los movimientos indígenas y ambientales denuncian la falta de consulta previa y advierten que más de 80 comunidades podrían ser desplazadas.
Las amenazas políticas se disfrazan de cooperación. En 2024, tres fundaciones internacionales vinculadas a Estados Unidos y la Unión Europea ofrecieron “asistencia técnica ambiental” por US$ 120 millones, pero los informes revelan que los programas incluyen monitoreo satelital y acceso a información estratégica. Rusia y China también intentan posicionar empresas con fines de influencia política. La diplomacia de las potencias se ha vuelto un campo de inteligencia encubierta que utiliza contratos verdes y asesorías como vehículos de control.
La estabilidad regional dependerá de la capacidad hondureña para mantener su soberanía en medio de estas presiones cruzadas. Si el país logra administrar el proyecto sin ceder el mando, su economía podría crecer a una tasa del 6% anual y atraer inversiones por US$ 5.000 millones adicionales en infraestructura complementaria. Pero si el control se fragmenta entre actores extranjeros, el canal se convertirá en un escenario de disputa, espionaje y corrupción.
El desafío es claro y es transformar un megaproyecto de US$ 40.000 millones en un instrumento de independencia, no en un detonante de inestabilidad. Honduras puede abrir una nueva era para América Latina o repetir la historia de subordinación disfrazada de ayuda.
12. El canal de Panamá marcó el siglo XX.
Fue la obra que consolidó el poder de Estados Unidos sobre los mares y aseguró su dominio económico durante un siglo entero. Cada barco que cruzaba sus esclusas era un recordatorio de quién mandaba en el planeta. Panamá fue más que un canal, fue la columna vertebral del imperio.
El canal de Honduras puede definir el XXI. Su construcción reescribe las rutas, pero también las jerarquías. Por primera vez una nación pequeña, sin flotas ni colonias, se atreve a alterar la geografía del poder.
Lo que parecía imposible se vuelve aritmética pura, si el comercio cambia de cauce, también cambia el centro de gravedad del mundo y Honduras se convierte en símbolo de una América Latina que ya no solo exporta materias primas, sino también estrategia.
Lo que antes fue dominio, ahora será equilibrio. Las potencias vuelven a medirse sin la sombra del monopolio. China, Rusia, India y el Sur global irrumpen en la ecuación, y las aguas que antes obedecían al dólar ahora se reparten entre monedas y voluntades distintas. El equilibrio no nacerá de los tratados, sino del movimiento. Cada contenedor que cruce este nuevo istmo será una partícula de soberanía flotando en dirección contraria al poder.
La hegemonía naval se derrite como los glaciares del Ártico que Rusia domina y China recorre. Lo que antes se controlaba con cañones ahora se disputa con infraestructuras. El siglo XXI no tendrá un dueño único porque el agua, al final, no responde a banderas, su única ley es la gravedad y hacia ella se inclina el nuevo orden.
El canal hondureño no será solo una vía entre dos mares, será el espejo de un tiempo en que los pueblos comenzaron a escribir su propia geografía.
Cuando el primer barco cruce sus esclusas, no solo transportará mercancías, llevará la prueba de que un mundo más equilibrado puede fluir sin pedir permiso.
Bibliografía
- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estudio de Factibilidad del Canal Interoceánico de Honduras. 2024.
- China Harbour Engineering Company (CHEC). Master Plan del Corredor Interoceánico Honduras 2024–2035. 2023.
- China Railway Construction Corporation (CRCC). Informe Técnico sobre Infraestructura Ferroviaria y Portuaria. 2024.
- World Bank. Latin America Logistics and Infrastructure Outlook. 2024.
- Global Maritime Transport Review. 2025.
- International Maritime Organization (IMO). Trade and Route Efficiency Report. 2024.
- US Department of Defense. Western Hemisphere Security Overview. 2024.
- Rosatom / Transneft. Propuestas de Cooperación Energética para América Central. 2024.
- China Offers $40 Billion for Honduran Canal Project. 2025.
- Financial Times. A New Isthmus: The Canal That Challenges Panama. 2025.
- Bloomberg Economics. Global Shipping Routes and Multipolar Trade Flows. 2025.
- The Guardian. Central America Between Empires and Oceans. 2025.
- El Heraldo Honduras. Los Detalles del Proyecto Chino para el Canal Interoceánico. 2025.
Fuente: pressenza.com