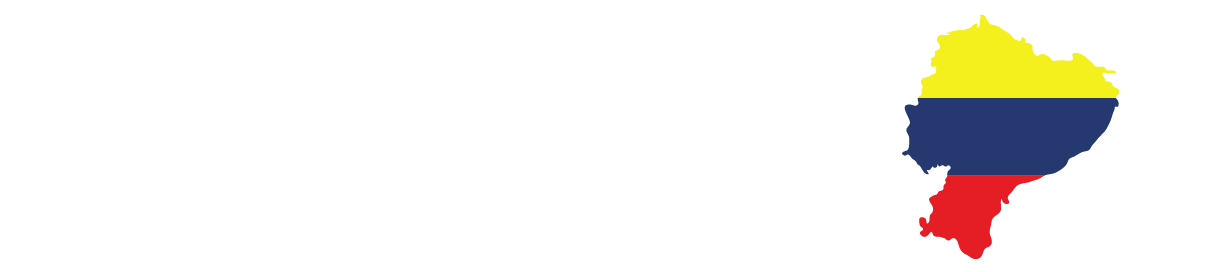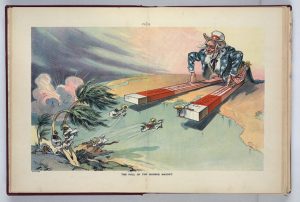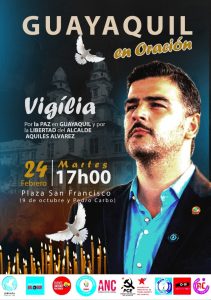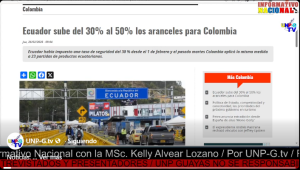La tierra y el destino humano. De la eternidad a la fugacidad de la vida. Parte 1

“La Tierra gira tranquila, pero la humanidad tropieza en cada vuelta.”, inspirado en Arturo Aldunate
La Tierra comenzó a formarse hace 4.000 millones de años a partir de un caos de polvo y fuego cósmico. Pasó por etapas de cataclismos y equilibrio, se enfrió, formó mares y continentes, creó atmósferas tóxicas y luego oxigenadas. Hace unos 3 millones de años, alcanzó una atmósfera estable, semejante a la que conocemos hoy. En ese escenario comenzaron a proliferar especies que poblaron glaciares, sabanas y desiertos.
De ese árbol de la evolución apareció la especie de cuatro patas y dos manos llamada gorila, que luego derivó en homínidos, neandertales y finalmente, hace apenas 200 mil años, en Homo sapiens (ver libro “A horcajadas de la luz”, de Arturo Aldunate). El sapiens fue un recién llegado a un planeta que ya había visto extinguirse al 90% de sus especies en grandes cataclismos, pero fue el único capaz de transformar la Tierra a su antojo.
La Tierra inmutable sigue sin cambiar, con un movimiento perfecto alrededor del Sol y un eje vertical apenas desviado. Nada la saca de su trayectoria, salvo un desenlace cósmico que afectaría al universo entero. Su ciclo de 24 horas, su órbita y sus estaciones siguen un patrón inmutable desde hace millones de años. Digamos que hasta el año 1000 d.C. la Tierra permanecía indiferente, girando en su ritmo cósmico, mientras la humanidad comenzaba apenas a ensayar sus primeras civilizaciones estables.
Pero llegó el Homo sapiens con su creatividad y su violencia. Inventó la agricultura en Anatolia hace 12.000 años, domesticó animales, fundó aldeas como Göbekli Tepe y Çatalhöyük. En poco tiempo levantó imperios, esclavizó pueblos, construyó pirámides y templos, creó dioses para justificar su poder. De las pinturas rupestres pasamos a las guerras, de la palabra oral a la escritura, de la cooperación tribal a la rapiña organizada.
La destrucción masiva del medio ambiente, las guerras, la esclavitud, el robo y la rapiña los trajo el hombre con su propia evolución. Y así llegamos al dilema actual: un planeta que sigue girando tranquilo, pero una especie que tropieza en cada vuelta.
Hoy, después de dos guerras mundiales que dejaron más de 90 millones de muertos, con armas nucleares que pueden destruir el planeta varias veces, con crisis climática, con hambrunas y con rapiña de recursos en todos los continentes, la pregunta es hacia dónde vamos.
¿Será este el siglo de la barbarie final, donde el Homo sapiens confirma su insignificancia autodestructiva? ¿O será el inicio de una nueva conciencia, aprendiendo de los pueblos originarios que aún viven en equilibrio con la naturaleza en las orillas del Nilo y en las selvas del Amazonas?
La Tierra seguirá girando, imperturbable. El dilema no es el planeta. El dilema es la humanidad.
- El planeta inmutable
El nacimiento del planeta
La Tierra nació hace millones de años, producto de la aglomeración de polvo cósmico y rocas encendidas alrededor del Sol recién formado. El núcleo se fundió, los océanos primitivos aparecieron hace unos 4.000 millones de años, y en apenas unos cientos de millones más surgieron las primeras moléculas vivas. En esa escala de tiempo, la especie humana no es más que un parpadeo. Si comprimimos la historia del planeta en un solo día, los humanos aparecimos en los últimos 2 segundos antes de la medianoche. Como decía Carl Sagan con su ironía serena: “El cosmos no está obligado a interesarse por nosotros.”
Las edades geológicas
El planeta se organizó en ciclos largos e implacables. El Precámbrico abarca casi el 90% de la historia terrestre, luego vinieron el Paleozoico (542–252 millones de años atrás), el Mesozoico (252–66 millones) y el Cenozoico donde aún estamos. La atmósfera, que en un inicio estaba cargada de metano y dióxido de carbono, se estabilizó hace unos 3 millones de años, con niveles de oxígeno suficientes para sostener vida compleja. Las glaciaciones moldearon continentes y mares, y desde hace apenas 12.000 años vivimos en el Holoceno, una era de clima relativamente estable que permitió la agricultura y las civilizaciones. Heráclito ya lo intuía: “Nada es permanente excepto el cambio.” El problema es que el hombre confundió cambio con devastación.
Extinciones y resiliencia
El planeta ha vivido cinco grandes extinciones masivas. Hace 252 millones de años, en la extinción pérmica, desapareció el 90% de la vida marina. Hace 66 millones de años, un meteorito de 10 kilómetros de diámetro borró a los dinosaurios, liberando espacio evolutivo para los mamíferos. Cada catástrofe barrió especies, pero la Tierra siguió girando. Hoy los científicos advierten de una sexta extinción masiva, esta vez causada por el ser humano y cada día desaparecen entre 150 y 200 especies según la ONU, un ritmo mil veces más rápido que el natural. La ironía cruel es que el hombre, que apenas lleva un instante en el planeta, amenaza con hacer lo que ni los meteoritos pudieron. Einstein lo anticipó: “El mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por los que lo miran sin hacer nada.”
El reloj cósmico
La Tierra rota en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, lo que redondeamos como un día de 24 horas. Gira alrededor del Sol a 107.226 kilómetros por hora, cumpliendo una órbita de 365 días. Su eje está inclinado 23,4 grados, lo que da origen a las estaciones. Este reloj cósmico no se detiene y ni guerras ni imperios lo alteran. Durante 4.500 millones de años la Tierra se ha mantenido en su trayectoria. Y en ese mismo reloj de 24 horas, el Homo sapiens aparece apenas en los últimos 4 segundos antes de la medianoche. Toda nuestra historia (desde las pinturas rupestres hasta las bombas nucleares) cabe en un pestañeo. Pascal lo escribió con desgarro: “El silencio eterno de los espacios infinitos me aterra.” La Tierra no se inmuta, nosotros nos creemos gigantes mientras seguimos siendo apenas un ruido en ese silencio.
- La aparición del Homo sapiens
De gorilas a sapiens
Hace 7 millones de años un primate en África oriental dio los primeros pasos erguidos. De allí surgirían los australopitecos, el Homo habilis que fabricó herramientas hace 2,5 millones de años y el Homo erectus que salió de África hace 1,8 millones. Más tarde, el neandertal dominaría Europa con fuego y cultura propia. Pero fue hace apenas 200.000 años, en el corazón de África, cuando apareció el Homo sapiens, la especie que sobrevivió a todas las demás. Su frente ancha, su capacidad simbólica y su lenguaje lo hicieron distinto: podía imaginar, recordar y proyectar. Como escribió Víctor Hugo: “El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes la oportunidad.” El sapiens fue valiente y oportunista a la vez: tomó el futuro y lo convirtió en arma.
Migraciones y lenguaje
Entre 70.000 y 60.000 años atrás, grupos pequeños de sapiens cruzaron el Mar Rojo y se expandieron. En 20.000 años poblaron Asia, Europa y Australia; hace 15.000 llegaron a América. En ese trayecto dejaron huellas: las pinturas rupestres de Lascaux en Francia, Altamira en España o Apollo 11 en Namibia, que datan de más de 30.000 años. Esas pinturas son más que arte: son la prueba de una mente que habla, recuerda y trasciende. El lenguaje oral transformó la cooperación y permitió a grupos de cientos de individuos sobrevivir donde antes solo cabían decenas. Albert Einstein lo sintetizó siglos después con ironía: “Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo.” El sapiens descubrió la palabra, pero también el exceso de palabras que a veces reemplazan a los hechos.
Cifras de una especie mínima
El Homo sapiens comenzó siendo irrelevante en el planeta. En el Paleolítico Superior, la población mundial nunca superó el millón de personas. Al inicio de la agricultura, hace 10.000 años, éramos apenas 5 millones. Hoy la cifra supera los 8.000 millones, un salto descomunal en un abrir y cerrar de ojos geológico. Nuestra especie pasó de estar al borde de la desaparición a cubrir la Tierra en un parpadeo evolutivo. Aquí cabe la ironía de Sócrates: “Sólo sé que nada sé.” Pasamos de la nada al exceso, de la fragilidad a la arrogancia, sin detenernos a entender que la grandeza numérica no equivale a sabiduría.
Una especie diminuta en el cosmos
Pese a su expansión, el sapiens sigue siendo insignificante frente al cosmos. La Vía Láctea tiene más de 100.000 millones de estrellas. El Sol es una de ellas, y la Tierra, un grano de polvo en el desierto espacial. Nuestra historia —200.000 años— equivale a cuatro segundos en el reloj cósmico de un planeta que lleva 4.500 millones de años girando. Esa desproporción debería darnos humildad, pero en lugar de reconocernos efímeros, nos creemos eternos. Como escribió Blaise Pascal en el siglo XVII: “El silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra.” Lo irónico es que, aun frente a la infinitud, el sapiens sigue peleando por fronteras trazadas con regla y sangre.
- El salto de la agricultura
Anatolia y el Creciente Fértil
Hace unos 12.000 años a.C. en Anatolia y el Creciente Fértil ocurrió el salto que cambiaría para siempre la historia humana. Allí se domesticaron el trigo, la cebada, las lentejas y los garbanzos, y con ellos nació la agricultura. El cazador-recolector que dependía de los ciclos naturales pasó a ser agricultor sedentario, dueño de parcelas que transformaban la tierra en propiedad. En ese instante, el Homo sapiens dejó de adaptarse al mundo y comenzó a adaptar el mundo a sí mismo. Como advirtió Jean-Jacques Rousseau siglos más tarde: “El verdadero fundador de la sociedad civil fue el primero que, habiendo cercado un terreno, se atrevió a decir: esto es mío.”
Göbekli Tepe y Çatalhöyük
En el actual sur de Turquía se alzan los restos de Göbekli Tepe, un santuario de piedra levantado hace 11.500 años, considerado el primer templo de la humanidad. Allí, antes que aldeas y reyes, ya existían ritos y símbolos. Unos milenios después florecieron Çatalhöyük, con 5.000 a 8.000 habitantes hacia el 7000 a.C., casas de adobe sin calles, murales pintados y los primeros vestigios de vida comunitaria organizada. Estas aldeas no eran solo refugio: eran el laboratorio donde se inventaron la jerarquía, la división del trabajo y el poder político. Como escribió Friedrich Nietzsche siglos más tarde: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.” El porqué era la supervivencia, el cómo comenzó a llamarse poder.
El inicio de la desigualdad
La agricultura trajo excedentes, y con ellos la acumulación. Aparecieron almacenes, élites, sacerdotes y ejércitos. Las primeras guerras documentadas no se libraron por ideales, sino por grano y agua. La propiedad privada fracturó comunidades antes igualitarias. En Mesopotamia ya se levantaban ciudades amuralladas hace 5.000 años a.C., y en Egipto la concentración de poder permitió construir pirámides con 100.000 obreros esclavizados. Karl Marx lo resumiría mucho después: “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases.” Y Platón, con ironía anticipatoria, había advertido: “El exceso de libertad, parece, no puede conducir a otra cosa que al exceso de esclavitud.”
Cifras del cambio irreversible
La agricultura multiplicó la población. Hace 10.000 años, al inicio del Neolítico, la humanidad apenas llegaba a 5 millones de personas. Para el año 1 d.C. ya éramos 250 millones; para 1800, en plena revolución industrial, 1.000 millones; y hoy superamos los 8.000 millones. Cada hectárea cultivada permitió alimentar a diez veces más personas que la caza y la recolección. Hoy se estima que existen 5.000 millones de hectáreas de tierra agrícola en el planeta, muchas de ellas obtenidas a costa de bosques y selvas. La ironía es brutal: lo que nació como semilla de vida también sembró la desigualdad y la guerra. Víctor Hugo lo intuyó: “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha.”
- Los imperios y la rapiña antigua
El nacimiento de los imperios
Mientras la Tierra giraba con indiferencia, el ser humano levantaba civilizaciones con pretensiones de eternidad. En Egipto, hace más de 5.000 años, se erigieron pirámides que todavía desafían el tiempo. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron las primeras ciudades-estado y el código de Hammurabi. En China, las dinastías Xia y Shang consolidaron el poder imperial. En India, el valle del Indo florecía con comercio y escritura. En América precolombina, Caral construía pirámides hacia el 3000 a.C. Cada civilización buscaba inmortalidad en piedra, pero ninguna lo logró. Como escribió Sófocles en la tragedia griega: “Muchas son las maravillas del mundo, pero ninguna tan grande como el hombre.” La ironía es que esa grandeza se midió en rapiña y sometimiento.
Esclavitud, comercio y saqueo
Los imperios no se levantaron con poesía sino con cadenas. Egipto necesitó a más de 100.000 esclavos y obreros para erigir Guiza. Grecia y Roma construyeron sus ciudades sobre espaldas ajenas: en Roma, uno de cada tres habitantes era esclavo. Las rutas del oro desde Nubia hasta el Mediterráneo alimentaban palacios, mientras caravanas de sal cruzaban el Sahara con miles de seres humanos encadenados. En esas sociedades, el pensar no precedía al ser: era el tener lo que dictaba el existir. Lo dijo Francis Bacon siglos después: “El conocimiento es poder.” En los imperios antiguos, el poder no venía del conocimiento, sino de poseer esclavos, tierras y ejércitos.
Cifras del saqueo organizado
Roma llegó a controlar 60 millones de habitantes y a sostener un ejército de 500.000 soldados profesionales. El Imperio chino movilizó a 300.000 obreros para levantar la Gran Muralla. En América, mayas y aztecas legitimaban su poder con sacrificios humanos que contaban por miles. Cada ciclo imperial se alimentaba de sangre. Como señaló Cicerón en su tiempo: “Mientras hay vida, hay esperanza.” Para los pueblos sometidos, esa esperanza era una ironía amarga: su vida estaba hipotecada al poder de otros.
- La Tierra inmóvil, el hombre destructor
Durante esos siglos, la Tierra siguió en calma. Las estaciones cumplían su ciclo, los ríos mantenían su cauce, las estrellas brillaban indiferentes. La naturaleza no necesitó imperios para existir. Fue el hombre quien inventó la violencia estructurada, el saqueo planificado y la esclavitud como sistema. Cada pirámide, cada muralla, cada templo fue una cicatriz en la historia humana, no en la del planeta. Lo entendió Simone Weil con claridad: “La fuerza convierte a quien la sufre en cosa.” Eso fue lo que inventaron los imperios: transformar a millones de hombres en cosas. La Tierra seguía estable, la humanidad multiplicaba la destrucción
Imperios que cambiaron mapas
Entre el siglo VII y el XV el mundo vio levantarse imperios que cruzaban continentes. El imperio árabe se expandió desde la península hasta el norte de África y la península ibérica. Los mongoles de Gengis Kan llegaron a dominar más de 30 millones de km², el mayor imperio contiguo de la historia. En Europa, las coronas feudales dieron paso a monarquías centralizadas que más tarde navegarían hacia ultramar. Fue un tiempo de conquistas brutales, pero también de intercambios que unieron por primera vez Oriente y Occidente. Como escribió Ibn Jaldún en el siglo XIV: “Los imperios se fundan en la fuerza, se mantienen en la costumbre y mueren en el lujo.”
Masacres en nombre de Dios y del oro
El precio del poder fue la sangre. En América, tras la llegada de Colón en 1492, la población originaria pasó de unos 60 millones a menos de 6 millones en un siglo, una caída del 90%, según cifras históricas de la ONU y de estudios demográficos. El imperio español organizó la trata de esclavos africanos, que llevaría a más de 12 millones de hombres y mujeres hacia América, de los cuales al menos 2 millones murieron en la travesía. Todo se hizo en nombre de Dios y del comercio.
Como denunció Bartolomé de las Casas: “Lo que se cometió en las Indias fue la destrucción de tantas almas en tan breve tiempo como no se ha visto en el mundo.”
Cifras de la rapiña global
El tráfico de esclavos africanos convirtió a Europa en potencia. Entre 1500 y 1800, las riquezas extraídas de América sumaron más de 180.000 toneladas de plata y 4.000 toneladas de oro, enviadas en galeones hacia Sevilla, Lisboa o Ámsterdam. África perdió entre el 20% y el 30% de su población en ciertas regiones. La sangre de esclavos sostuvo el comercio triangular y dio origen al capitalismo moderno. Como ironizó Voltaire: “Detrás de cada fortuna hay un crimen.” La Edad Media no terminó con castillos, terminó con cadenas y barcos negreros.
Semillas de luz en la oscuridad
En medio de la devastación, surgieron también semillas de esperanza. Las primeras universidades aparecieron en Bolonia (1088), París (1150) y Oxford (1167). El pensamiento de Tomás de Aquino, la filosofía de Averroes en Córdoba, y el humanismo renacentista abrieron espacio para la razón y la ciencia. En 1450, Gutenberg inventó la imprenta, multiplicando libros y conocimiento. Maquiavelo sintetizó con crudeza esa época de renacimientos y violencia: “Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio.” El conocimiento nacía como luz, pero la codicia seguía dictando la sombra.
El latido final y la esperanza
La Tierra seguirá girando, aunque nosotros desaparezcamos. Ha resistido glaciaciones, extinciones y cataclismos cósmicos. No necesita de nosotros, somos nosotros quienes la necesitamos a ella. En el reloj de 24 horas de la evolución, el Homo sapiens ocupa apenas 7 segundos y en ese parpadeo ha construido pirámides y bombas nucleares, poemas y genocidios. La pregunta no es si la Tierra sobrevivirá, sino si lo hará la humanidad.
Hemos llevado al límite los mares, los bosques, los climas, los cuerpos y las conciencias. Somos una especie capaz de comprender la eternidad y al mismo tiempo de destruirla en segundos.
Pero también somos la única especie capaz de mirar atrás y decidir un rumbo distinto.
En la Parte 2 analizaremos:
- La modernidad del saqueo (6)
- Guerra fría y el dominio del miedo (7)
- Países y botines en disputa (8)
- Cambio climático y el termómetro global (9)
- El espejo del futuro cercano (10)
Bibliografía
- Kapuściński, Ryszard. Ébano. Editorial Anagrama, 2000.
- Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica, 1963.
- Aldunate, Arturo. A horcajadas de la luz. Editorial Zig-Zag, 1960.
Fuente: pressenza.com