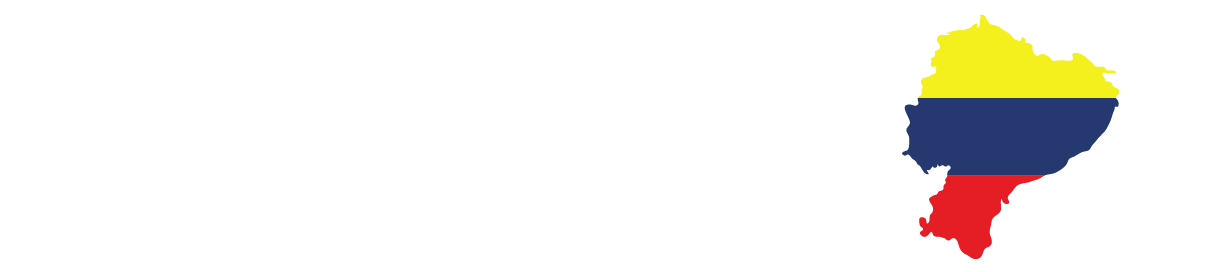Sean MacBride le dio like: El derecho a la comunicación en los territorios digitales
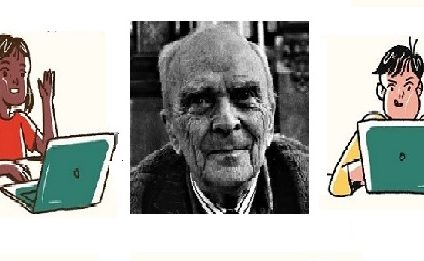
En un mundo partido en dos, el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) promovió, en la década de los setenta, un Nuevo Orden Económico Mundial. Para lograrlo, entendían que era indispensable establecer un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) que subvirtiera los escandalosos desequilibrios informacionales existentes. Una de esas asimetrías, denunciada por este bloque conformado por países del llamado Tercer Mundo, era que cuatro agencias del Norte global producían entre el 80% y el 90% de la información que se difundía en el mundo.
Por Inés Binder y Santiago García Gago, Radios Libres
Unesco se comprometió con este debate convocando la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de Comunicación –conocida como Comisión MacBride, por el apellido de su director–. El informe final terminó desencadenando una profunda crisis en el interior de la Unesco y la salida de Estados Unidos de la organización, al contener conclusiones tan contundentes como esta:
La libertad del ciudadano para tener acceso a la comunicación, como receptor y como contribuyente, no puede compararse con la libertad de un inversionista para obtener de los medios un beneficio: la primera es un derecho humano; la última permite la comercialización de una necesidad social. (MacBride et al., 1980, p. 42)
La academia latinoamericana también fue un actor clave en aquellos procesos estableciendo las bases conceptuales de los debates sobre el derecho a la comunicación. Fueron años de ebullición intelectual, de nuevas teorías y desarrollo de campos de estudio que después se extenderían por el mundo como la comunicación alternativa. Una época de alianzas estratégicas con las organizaciones regionales que promovían la existencia de medios de comunicación alternativos, populares o comunitarios y de trabajo conjunto en los territorios.
Objetivamente, hoy la situación es mucho más grave que la denunciada en los 70 por los no alineados. El monopolio que ejercen un puñado de megacorporaciones norteamericanas sobre las herramientas de comunicación e información es asfixiante ya que controlan todas sus áreas: desde la infraestructura física, hasta el código y las herramientas de difusión del contenido (Becerra y Mastrini, 2017).
Gracias a un lobby agresivo han implantado un modelo de desarrollo tecnológico sostenido sobre los pilares de la neutralidad tecnológica y la autorregulación. Así burlan las legislaciones nacionales y escapan a la fiscalización de los países que intentan controlar sus excesos. Al tiempo que se apoyan en una maquinaria publicitaria con la que construyen relatos de innovación y progreso para acelerar los ciclos de consumo envueltos en un fetichismo tech que nadie parece cuestionar.
Los medios de comunicación, la academia y los movimientos sociales parecen haber bajado los brazos:
La mayoría de medios de comunicación se han rendido a los algoritmos y producen noticias bajo los estándares y condiciones de la plataforma que esté de moda, más interesados en el clickbate que en informar a su audiencia. El resto, no da abasto intentando desmentir las fakenews que inundan las redes sociales.
Gran parte de la academia está más preocupada por la meritocracia del ranking y aborda la problemática desde una perspectiva instrumental en vez de aproximarse desde la economía política o la sociología, tal como lo hizo el Informe MacBride: niveles de concentración, imperialismo tecnológico, desequilibrio de los flujos de información o la necesidad de políticas nacionales que garanticen el derecho a la comunicación. Seguramente, si la Comisión se convocara hoy, hablaría de los derechos laborales de los trabajadores de plataformas, del nuevo proletariado cognitivo, del impacto ambiental de la fabricación de dispositivos o del derecho a la privacidad y al anonimato.
También parte de los movimientos sociales, incluso los que promovieron el derecho a la comunicación, abrazaron el discurso tecnosolucionista con la esperanza de resignificar las plataformas comerciales para amplificar sus demandas, al tiempo que las fortalecían y hacían más y más poderosas. Y quienes buscamos alternativas a este modelo no terminamos de encontrar un argumentario convincente que no esté teñido de un velo ludita.
Para agregar un nuevo elemento a este complejo escenario, la Inteligencia Artificial revive –una vez más– el tan manido argumentario del progreso, la modernidad y la neutralidad (“todo depende de cómo la usemos”) para consolidar sin oposición un nuevo ciclo de acumulación de capital especulativo sobre una tecnología digital como ya hicieron con Internet, con las redes sociales o con las plataformas. Un capitalismo digital –o tecnofeudalismo, si se prefiere– de rostro amable, cool y eficiente pero igual de voraz, peligroso y colonial que se alimenta de ingentes recursos naturales (Moreno, 2024; Binder y García-Gago, 2025).
Fuente: pressenza.com